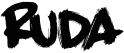Sani Warmi: la lección de las mujeres kichwa que conservan la Amazonía ecuatoriana
Por Ana Cristina Alvarado
El día para las integrantes del colectivo Sani Warmi empieza antes del amanecer. Limpian la chacra y cosechan plátano, yuca, palmito y hojas de bijao. Alimentan a las cachamas de los estanques y pescan unas cuantas. A lo largo de la jornada recibirán a al menos un grupo de turistas que quieren conocer cómo los pueblos indígenas amazónicos han logrado vivir en un territorio que desde el aire parece impenetrable.
Senaida Cerda, cofundadora, y Jesenia Santi, presidenta del colectivo, cuentan que Sani Warmi nació con el objetivo de que las mujeres de la comunidad obtengan ganancias y no dependan de sus esposos. “Es un proyecto bien bonito, las mujeres han podido desarrollar conocimiento, empoderarse, generar ingresos para su diario vivir”, dice Cerda.
El atardecer en Sani Isla. Foto: Rhett Butler
Entre el Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno está la comunidad kichwa Sani Isla. Para llegar desde la ciudad de Coca hay que navegar cerca de dos horas sobre el río Napo. La vía fluvial está delimitada por un frondoso bosque y por ocasionales ductos flameantes que aparecen sobre el dosel. La quema de gas es una de las señales de la presencia de la industria petrolera. Además, a lo largo del trayecto hay gabarras que transportan hidrocarburos en tanques que anuncian “inflamable” o “peligro”.
Los ojos y los oídos conocedores distinguirán guacamayos, loros y otras aves sobrevolando en las primeras horas de la mañana. También verán algunas especies de monos descansando o transitando a través de las ramas.
Loros consumen minerales en un saladero en la ribera del río Napo. Foto: Erik Hoffner
Las comunidades parecen ocultas tras árboles de guaba (Inga feuilleei), ceibo (Ceiba pentandra) o balsa (Ochroma pyramidale). Pequeños muelles, chozas hechas con materiales de la zona y descampados que se usan como canchas o puntos de encuentro revelan que esa densa selva está habitada. Las áreas comunes de Sani Isla tienen esas mismas características, además de dos malocas en las que las Sani Warmi reciben a los turistas.
En kichwa, sani significa ‘morado’ y warmi ‘mujer’. La comunidad recibe su nombre de la abundancia de árboles en el área que dan una tintura de ese color.
Un pincho de chontacuros, una larva que se obtiene del tronco de ciertas palmas. Foto: Rhett Butl
A mediodía en el corazón de la Amazonía norte ecuatoriana, la temperatura puede superar los 30 °C y la humedad puede ser mayor al 90 %. Las mujeres del colectivo reciben a los visitantes con chicha de yuca (Manihot esculenta), una bebida tradicional fermentada. También les ofrecen pinchos de chontacuros (Rhynchophorus palmarum), una larva que se obtiene de los troncos de algunas palmas; y maito, un plato tradicional que consiste en un pescado asado envuelto en hojas de bijao (Calathea lutea), acompañado de palmito picado, yuca y plátano cocinados.
Transmitir los conocimientos ancestrales
Los hombres de la comunidad se emplean en los campos petroleros que rodean Sani Isla y también en Sani Lodge, un establecimiento turístico comunitario que abrió en 2002.
Digna Coquinche, presidenta de la asociación de mujeres Sani Warmi, muestra un cacao blanco (Theobroma bicolor) de la chacra comunal. Foto: Rhett A. Butler
Uno de los servicios de Sani Lodge era visitar la comunidad para que los turistas conozcan las casas nativas, la comida tradicional, las artesanías y las chacras o huertas tradicionales. “A raíz de eso nació la idea de hacer un grupo de mujeres que pueda transmitir los conocimientos ancestrales”, dice Cerda. Con el apoyo de Rainforest Partnership, en 2008 se conformó el colectivo y empezaron las capacitaciones en producción de artesanías, estructuración de negocios, atención al cliente, entre otros.
Organizaron mingas para construir dos malocas, una que tiene una cocina de leña y que funciona como restaurante, y otra más grande en donde se recibe a los turistas y se exponen artesanías, barras de chocolate con la marca Sani Warmi y crías de tortugas charapa (Podocnemis unifilis) que son parte de un programa de repoblamiento.
En el centro comunitario de Sani Isla está la escuela, espacios de reuniones y actividades deportivas, y las malocas de Sani Warmi. Foto: Rhett Butler
La presidenta de Sani Warmi relata que desde adolescente acompañaba a su madre, Lola Santi, a los espacios del grupo. “Me gustaba venir y compartir con las personas que vienen de lejos”, cuenta. Ahora, con 32 años y dos hijos de tres y siete años, es quien lidera el proyecto agroturístico.
La chacra es un sistema agroforestal
El colectivo cuenta con una chacra comunal en la que siembran alimentos tradicionales de la gastronomía amazónica. Las mujeres guían a los visitantes entre plantas de piña (Ananas comosus), cacao blanco (Theobroma bicolor), palmito de chontaduro (Bactris gasipaes) y otros productos.
Una integrante de Sani Warmi camina por la parcela de cacao de las mujeres. Foto: Ana Cristina Alvarado
Las guías explican que normalmente estas huertas tradicionales se establecen cerca del hogar. A diferencia de los cultivos occidentales, la chacra parece no tener un orden claro, se asemeja más a una extensión del bosque y no se enfoca en el monocultivo, sino en la producción de múltiples plantas que se usan de manera cotidiana en el hogar. Aparte de los alimentos, se siembran plantas medicinales, como la sangre de drago (Croton lechleri) o la ortiga.
Además, la tierra se usa de manera cíclica, permitiendo que se regenere a medida que se repuebla naturalmente con las plantas del ecosistema. Por eso la chacra es considerada un sistema agroforestal que contribuye a la captación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
La semilla del cacao blanco (Theobroma bicolor) es más redondeada que la semilla del cacao (Theobroma cacao). Foto: Erik Hoffner
En el recorrido, las Sani Warmi muestran cómo se cosecha la yuca: el arbusto, que tiene cerca de un metro de altura, es removido desde su tallo, revelando los tubérculos que constituyen una de las principales fuentes de carbohidratos de la dieta amazónica. En otra parada, toman un tallo de la palma de chontaduro, lo pelan con el machete y sacan palmito fresco.
Después cosechan una fruta de cacao (Theobroma cacao) y lo parten en la mitad con un machete para ofrecer a los visitantes la mazorca de semillas cubiertas por una suave pulpa blanca y aromática. Los turistas, muchos de ellos extranjeros, se sorprenden al conocer la materia prima con la que se elaboran las barras de chocolate.
Chocolate orgánico y cachamas
La fruta del cacao en el árbol. Foto: Erik Hoffner
Para complementar los ingresos que recibían por la guianza y la venta de los platos tradicionales, el colectivo se capacitó en la realización de bisutería con semillas del bosque. Un par de años después de la conformación de Sani Warmi, las mujeres empezaron con el proyecto de las barras de chocolate.
Santi relata que cada 15 días cosechan de la parcela comunal y de las fincas de las integrantes unas 50 libras de cacao. El cacao fresco o en baba pasa por un proceso de fermentación y secado. Después, es enviado a Salinas de Guaranda, una pequeña población en el centro de los Andes ecuatorianos que es reconocida por la producción de chocolate. Las barras de chocolate al 69 % regresan a la comunidad empacadas y en presentaciones de 50 gramos.
Las mujeres de Sani Warmi muestran la fruta de cacao a los turistas. Foto: Erik Hoffner
“Con la pandemia, todo colapsó, pero queremos nuevamente producir más”, asegura la presidenta. La lideresa espera que en el futuro puedan capacitarse y adquirir la maquinaria necesaria para realizar todo el proceso de producción del chocolate en la comunidad. Por otro lado, para Cerda otra tarea pendiente es certificar el chocolate como orgánico, pues es producido sin químicos.
Desde hace un año y medio, el grupo cultiva cachamas (Piaractus brachypomus) en tres estanques comunales. La Fundación Centro Lianas capacitó a las mujeres en la actividad piscícola. Antonio Almeida, presidente de la organización, explica que la metodología de la alimentación impartida mezcla el uso de balanceado y alimentos de la chacra, como verde maíz, yuca o chonta. Cuando hay disponibilidad se pican nidos de termitas sobre los estanques, pues proveen de proteína a estos peces omnívoros.
El maito es una preparación tradicional que consiste en asar la proteína animal envuelta en hoja de bijao. Foto: Rhett Butler
Durante el recorrido, los visitantes también aprenden que árboles frutales, como la guaba, son sembrados cerca de los estanques para que sus frutas caigan naturalmente sobre el agua. Esta es otra manera de alimentar los peces de manera sostenible y natural.
“Esto baja los costos de producción. Además, en términos gastronómicos, no es lo mismo cultivar los peces únicamente con balanceado”, asegura Almeida, dando a entender que el sabor del pescado mejora cuando la alimentación es variada.
En 2024, el caudal de los ríos de la Amazonía bajó por la sequía. Esto dificultó el tránsito para los habitantes amazónicos. Foto: Rhett Butler
La piscicultura facilita la logística de Sani Warmi y les permite mejorar sus ingresos, de acuerdo con Santi. Cuando los peces todavía no están en el tamaño deseado, deben invertir en transporte hacia la ciudad para comprar tilapias.
Conservación de tortugas de río
“Cuando se viaja a Coca, casi ya no se ven tortugas”, asegura Santi. La charapa (Podocnemis unifilis) está clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN). La intensa cacería de las tortugas y de sus huevos es una de sus principales amenazas.
Una integrante de Sani Warmi sostiene una cría de tortuga charapa, para el programa de redoblamiento. Foto: Ana Cristina Alvarado
Santi relata que la organización no gubernamental Wildlife Conservation Society (WCS) capacitó a Sani Warmi en la recuperación de esta especie. Para eso, en época de anidación, las mujeres recolectan los huevos que las tortugas dejan en las playas y los colocan en arenarios. En esta ocasión recolectaron alrededor de 100 huevos y nacieron 80 crías.
Una vez que las tortuguitas nacen, permanecen en bandejas con agua limpia. Los turistas se involucran en esta etapa, pues son animados a aportar cinco dólares para liberar a cada tortuga. Con los ingresos, las Sani Warmi sostienen este proyecto de repoblamiento.
Crías de tortugas charapas que fueron incubadas en playas artificiales. Foto: Rhett Butler
Sani Isla es una de las comunidades a lo largo de los ríos Napo y Tiputini que trabajan en este proyecto que ya tiene resultados. En 2009, WCS registró un promedio de 1.5 tortugas por kilómetro lineal. Siete años después hubo un aumento del 340 % en las observaciones de charapas.
El empoderamiento de las mujeres
“En Sani Warmi y en Sani Lodge empecé a desarrollarme, empecé a ver posibilidades para las mujeres”, cuenta Cerda. Relata que cuando se unió al grupo era muy tímida, pero esto cambió poco a poco a medida que interactuaba con los turistas y le invitaban a entrevistas a contar sobre el emprendimiento. Las capacitaciones también fueron de ayuda.
Garza estriada, una de las garzas más pequeñas. Foto: Rhett Butler
Los ingresos por la recepción de los turistas y la venta de productos son repartidos entre las 19 integrantes a final de mes. Santi cuenta que las mujeres contribuyen con eso a la economía del hogar, para comprar alimentos, útiles escolares, ropa o medicinas para sus hijos.
Si al inicio del proyecto muchas integrantes desistieron porque los esposos “no les permitían asistir”, según cuenta Cerda, ahora los hombres “han ido entendiendo que esto es para que las mujeres se empoderen y generen ingresos”, añade.
La pava hedionda es una de las aves más fáciles de ver en los alrededores de Sani Lodge. Foto: Rhett Butler
Las actividades de Sani Warmi contribuyen a disminuir las presiones al bosque, como la cacería o la deforestación. Además, junto a Sani Lodge, es una de las alternativas que tiene la comunidad para mantener su territorio libre de petróleo, protegiendo alrededor de 31 000 hectáreas de bosque amazónico.
Por eso, Sani Isla ha sido llamado “el secreto mejor guardado de la Amazonía ecuatoriana”, donde se pueden avistar alrededor de 600 especies de aves, como la atractiva cotinga roja de cuello negro (Phoenicircus nigricollis), la garza capirotada (Pilherodius pileatus) o el halcón peregrino (Falco peregrinus).
Foto principal: Miembros de Sani Warmi comparten chicha y alimentos tradicionales alrededor de la brasa. Foto: Ana Cristina Alvarado
Publicado originalmente en Mongabay Latam