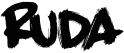Heteronormatividad opresora
Foto: Cortesía
En Guatemala, como en muchas partes del mundo, gracias a los movimientos sociales de mujeres feministas se ha reconocido a las mujeres como sujetas de derechos en diversos cuerpos legales. Esto sin duda es un hecho histórico. Sin embargo, la identificación que se hace de “las mujeres” en la normativa y en las instituciones es muy limitada, ya que se les encuadra desde una perspectiva (cis)heteronormada, nada racializada y ajena a las realidades de otros grupos vulnerados de mujeres.
Por Sáficas
Esa “protección” parte desde una visión de sujetas reproductoras y eternas encargadas de los cuidados de les otres (Madresposas, independientemente si están casadas o no, o si tienen hijes o no). Una narrativa que, lejos de cuidarnos únicamente sirve para el control de nuestros cuerpos y mentes, invisibilizando así las identidades de mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias, trans y todas aquellas que no encajamos en el molde patriarcal.
Como bien lo denomina Butler, esa categorización de “mujer” niega “la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas que se construye en el conjunto concreto de mujeres”. En otras palabras, no existe una única forma de ser mujer (¿nacemos o nos hacemos?). Conscientes de eso, para nosotras es indispensable nombrar aquello que nos oprime, por ello nombramos esa cisheteronormatividad característica de una ideología biologicista, que nos oprime e invisibiliza como mujeres diversas.
Es fundamental entender que todas las orientaciones sexuales son comunes y válidas; el problema se encuentra cuando en realidad ninguna otra orientación, identidad o expresión aparte de la heterosexualidad es tomada como válida. Esta (cis)heteronormatividad o sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales postula que el resto de vivencias sexuales son “antinaturales”, moralmente incorrectas, rechazadas o no deseables, lo que se traduce en rechazo, discriminación y violencia hacia nosotras.
Este “pensamiento heterosexual”, como lo denominó Wittig, rechaza la protección a lo considerado como “no natural” dejando de lado a toda una sección de la población que no vive desde la heteronorma.
Somos mujeres que amamos mujeres, desde todas sus interseccionalidades, estamos aquí para decir que no necesitamos su validación para existir, sin escondernos, sin pedir permiso. Porque nuestra lucha no es solo por el reconocimiento de nuestros derechos, sino por la transformación radical de un sistema que nos ha negado por demasiado tiempo.
Referencias
Butler, J. (2018). El Género en Disputa. España: Paidós.
Lagarde y de los Ríos, M. (2003). Los Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, Monjas, Putas, Presas y Locas.México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Rosales Solano, M. J. (12 de enero de 2024). Periódico LaCuerda. Guatemala. Obtenido de La pulsión vital de las lesbianas-feministas en Eximulew y Mesoamérica.: https://lacuerda.gt/2024/01/12/la-pulsion-vital-de-las-lesbianas-feministas-en-iximulew-y-mesoamerica/
Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Obtenido de Editorial Egales, S.L., Madrid, España: https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/07/El-Pensamiento-Heterosexual-Monique-Wittig.pdf