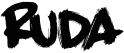Caso Mujeres Achi’: “La violencia sexual no fue un hecho aislado, sino una estrategia de exterminio”
Foto: Jasmin López.
Durante la Guerra Civil, la violencia sexual perpetrada contra las mujeres Achi’ por parte del Ejército y los grupos paramilitares fue deliberada, de acuerdo al peritaje presentado en la más reciente audiencia. Las brutales agresiones se dirigieron hacia ellas, tanto por su género como por su etnia.
Por Jasmin López
“No hubo lugar seguro para ellas. Las casas y los caminos, el destacamento militar de Rabinal, el campamento de Xocoj y la aldea modelo de Chichupac fueron convertidos en campos de violación y lugares de cautiverio sexual y doméstico para las mujeres”.
Esta fue una de las conclusiones del peritaje realizado por Aura Cumes, doctora en antropología. La experta presentó sus hallazgos en la audiencia del 12 de febrero por el Caso Mujeres Achi’. Tres exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) -Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez- enfrentan proceso por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual perpetradas contra 36 mujeres maya Achi’.
Mediante los numerosos relatos brindados por las sobrevivientes y un extenso análisis documental, se logró rescatar la memoria de los hechos cometidos por el Estado de Guatemala durante la Guerra Civil. En complicidad con las PAC, el Ejército de Guatemala planificó y ejecutó diversas modalidades de violencia sexual contra las mujeres Achi´ de Rabinal, Baja Verapaz. Violaciones sexuales, con frecuencia grupales, desnudez forzada y esclavitud sexual fueron algunas de las formas en las que los soldados torturaron a las mujeres.
De acuerdo con la doctora Cumes, la violencia sexual “no fue un hecho aislado, sino una estrategia de exterminio”. Las personas mayas fueron vistas como aliadas de la guerrilla y por tanto potenciales enemigos del Estado. La inteligencia militar se enfocó en destruir la organización comunitaria y apuntó a su eslabón primordial: las mujeres.
¿Por qué las mujeres?
“Las mujeres son entendidas dentro de las culturas mayas como el vínculo familiar que construye el tejido comunitario”, señaló el peritaje. En esos años, la prosperidad incipiente del pueblo de Rabinal fue vista por el Estado dictatorial como una amenaza. Las mujeres eran parte fundamental del desarrollo social y económico: ellas participaban en la agricultura, el comercio y la literatura, organizaban actividades comunitarias y ahorraban para la educación de sus hijos e hijas.
“Ser mujer Achi’, especialmente rural, fue convertido durante el Conflicto Armado Interno en un grave peligro para la propia existencia, tan solo por el hecho de serlo”.
Las víctimas fueron mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz; jóvenes, ancianas y niñas. Son muchos los relatos que atestiguan la crueldad con la que se ejecutó la estrategia del exterminio.
Una mujer, relató Cumes, “fue violada cuando tenía alrededor de una hora de haber dado a luz. Cuando ella fue violada estaba todavía acompañada por la comadrona, y tenía a su niña recién nacida a la par (...). Esta mujer le dijo a quien la iba a violar que ella recientemente había dado a luz, y la respuesta de él fue: no tenga pena, a mí no me importa”.
Mientras violaban a las mujeres, los soldados ejercían otras formas de tortura: las colgaban del cuello, algunas mientras cargaban a sus bebés en la espalda, las golpeaban, pateaban o asfixiaban con sus propias manos.
El reforzamiento de las ideologías de odio y opresión, como el racismo, el clasismo y la misoginia, fueron reforzadas como parte fundamental del adoctrinamiento militar, que convirtió a los hombres de Rabinal en verdugos de su propio pueblo. Varias de las mujeres querellantes identificaron a los agresores como hombres de la comunidad.
El peritaje psicológico
El peritaje de la psicóloga Carolina Melgar, segunda testiga citada en la audiencia, demostró que los efectos de la violencia sexual no acabaron con la guerra. Las sobrevivientes aún sufren de estrés postraumático, depresión, ansiedad, y distintos trastornos nerviosos. Su trauma fue agudizado por el hecho de que fueron estigmatizadas y culpadas por sus comunidades y familias por haber sido violadas. Las señalaban de ser “mujeres de los soldados”.
A pesar de que las personas de su entorno sabían lo que les hicieron, se les prohibió hablar de ello. Esto fue también un efecto buscado por la estrategia militar, pues sembró desconfianza entre las comunidades y fomentó la impunidad infundiendo vergüenza en las mujeres.
Ellas, sin embargo, hablaron. Muchas de ellas refirieron que sus vidas fueron destruidas. Aún así, sobrevivieron a la violencia sexual, a las torturas, al hambre, a la pobreza y el miedo. Sobrevivieron para contar sus historias y decidieron iniciar el durísimo y largo proceso penal porque, como acotó la doctora Cumes, “lo único que les da sentido a su vida es la posibilidad de justicia”.