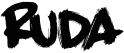Trabajadoras de casa particular, un sector laboral con derechos sin reconocer
Foto: Ruda
A pesar de que el trabajo doméstico es imprescindible y existe una alta demanda del mismo, es muy poco valorado social y económicamente, al igual que el resto de los trabajos feminizados. Es ejercido en su gran mayoría por mujeres indígenas e inmigrantes, con primaria completa o incompleta, que vienen a trabajar a la ciudad de Guatemala ante la pobreza y la falta de fuentes de empleo en sus comunidades. Por todos estos factores identitarios y sociales, las trabajadoras de casa particular son personas altamente vulneradas por quienes se benefician de su labor.
Por Jasmin López
Tenía 18 años cuando llegó a Quetzaltenango, a principios de los años 70’s, antes del terremoto. Venía de una aldea de Totonicapán donde no había escuela y solo se podía trabajar en el campo, pastoreando las ovejas o cosechando maíz y trigo.
Se fue a la ciudad sin avisarle a su familia de sus planes, escapando del destino que le querían imponer. En su pueblo “tenía un novio y me querían casar con él”, contó. Margarita Castro no se quería casar, quería ayudar a su familia y comprarse cosas bonitas, como las que tenían las otras muchachas. No sabía leer, escribir, ni hablar español, así que tomó la única opción que tenía: trabajar como empleada de casa particular.
En el mercado de Xela una mujer se le acercó y en idioma K´iche’ le ofreció trabajo haciendo la limpieza de su casa. Margarita aceptó, y regresó a su casa a darle la buena noticia a su abuela. Así empezó la trayectoria que llevaría a Margarita a convertirse en una lideresa y a poner en la agenda pública y política un tema tan cotidiano como ignorado: que las trabajadoras de casa particular también son personas.
Ahora, tras más de 50 años de experiencia, Margarita conoce sus derechos laborales y humanos y sabe que, al igual que los trabajadores y trabajadoras de otros oficios, merece un trato digno, un salario justo, vacaciones, descanso diario y bonificaciones.
Pero, en esa época no lo sabía y en la casa de la señora que conoció en aquel mercado se convirtió en una empleada permanente, sin horario definido y con responsabilidades ilimitadas.
“Yo fui viendo que realmente era muy difícil la vida, y por eso fue que me puse a trabajar en casas, para, según yo, tal vez tener una vida mejor. Pero, me encontré que es un trabajo de mucho tiempo, y con mucha discriminación”, comentó.
Margarita se levantaba a las 5:00 de la mañana a recoger el producto que la señora vendía, regresaba a hacer la limpieza completa, hacía la despensa, preparaba la comida y lavaba la ropa de siete personas por Q20 al mes, de los cuales se gastaba Q5 en pasajes para regresar a Totonicapán a visitar a su familia, cuando le daban permiso.
Antes del terremoto de 1976, atravesó muchos abusos con tal de comer y salir adelante. Diecisiete años más tarde, en 1990, Margarita fundó, junto a otras mujeres, el Centro de Apoyo a las Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala (Centracap) para defender y promover los derechos de las mujeres que, desde este sector, sostienen el mundo.
Margarita Castro. Foto: Jasmin López.
El esfuerzo invisible
Ellas barren los pisos, lavan los trastes, sacuden el polvo de los muebles, compran en el mercado la verdura, la carne y el frijol, recogen a los niños de la escuela, cuidan a los ancianos y bañan a las mascotas, riegan las plantas, preparan la comida, lavan y planchan la ropa de toda la familia, limpian la cocina después de que todos se van a dormir.
Gracias a las “muchachas”, las “señoras de la limpieza”, las que “ayudan” en la casa, miles de hombres y mujeres pueden salir a sus respectivos empleos, desayunados y con ropa limpia, con la tranquilidad de que alguien más se encargará de las infinitas labores que mantienen funcionando una casa.
Alrededor de 237 mil 223 personas se dedican a ello en Guatemala -un 4% de la población ocupada-. Ganan en promedio Q1,018 al mes -según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del 2022-, menos de la mitad del ingreso promedio nacional.
“Cuando hablamos de trabajo doméstico, es un trabajo que se piensa exclusivamente en mujeres”, explicó Zulma Rivera, coordinadora de proyectos de Centracap. “Porque se tiene la idea de que el trabajo doméstico es exclusivo para la mujer. Y todavía en la actualidad está arraigado ese pensamiento de servidumbre. Es por eso que este trabajo es invisibilizado, no se le da el valor que realmente tiene”, agregó.
De acuerdo al informe de la ENEI, este trabajo es ejercido en un 94% de los casos por mujeres, en su mayoría inmigrantes o indígenas. Lejos de sus familias, en ciudades ajenas donde se habla un idioma distinto, trabajan largas jornadas sin las mismas protecciones legales que el resto de la población trabajadora.
El Código de Trabajo no regula limitaciones de jornada ni de horario para las trabajadoras de casa particular, por lo que, legalmente, puede prolongarse por hasta 14 horas diarias. Además, no estipula un día de descanso remunerado a la semana, derecho que cualquier otro trabajador o trabajadora tiene.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tiene un solo programa dirigido a este sector: el Precapi, o Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular. Sin embargo, este únicamente ofrece atención médica para casos de accidentes laborales, para mujeres en estado de gestación, o para sus hijos menores de 5 años. Aunque muchas trabajadoras de casa son madres solteras, quienes ya están trabajando optan por no embarazarse para no ser despedidas.
Angélica López. Foto: Jasmin López.
La vida de Angélica durante la llegada del hombre a la luna
Cuando Angélica López empezó a trabajar, su papá -un agricultor de un pueblo rural de San Marcos- tuvo que ir a la escuela para explicar que su hija no seguiría asistiendo más. Consiguió su primer trabajo en la ciudad de Guatemala, cuidando a la hija pequeña de una enfermera que la atendió en el centro de salud de San Marcos, luego de que la mordiera un perro con rabia. Era la época de los 60’s, se acuerda porque “fue cuando fueron a la luna”, dice, “yo estaba en la escuela cuando estaban hablando de que ya llegaron a la luna. Despuesito yo me fui”.
Angélica se entendió con la hija de la enfermera, tal vez porque ella misma era una niña. Tenía 11 años y mucha necesidad.
“Éramos 9 hermanos, éramos bastantes y yo quería ropa bonita, yo quería zapatos, y mis papás no tenían la economía”, compartió. Con sus primeros salarios, de Q5 mensuales, se compró un par de zapatos, porque andaba descalza. Cuando podía, ahorraba Q2 para su mamá, para la comida y estudios de sus hermanos.
Más adelante trabajó también en otras casas, donde aprendió a cocinar, hacer la limpieza y comprar en el mercado. No tuvo oportunidad de seguir estudiando porque para cuando quiso hacerlo, le tocó vivir el suceso que paralizó el país durante 30 años: “Cuando yo me vine de San Marcos dije ‘Aquí en la capital va a haber escuelas, voy a estudiar, voy a seguir’, y qué si cuando vine aquí, como era época de la guerra, todo estaba cerrado. Incluso los supermercados el día domingo a mediodía se cerraban”, recordó.
Angélica López ahora tiene 67 años, de los cuales ha pasado los últimos 40 trabajando para la misma familia. De lunes a jueves, de las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, limpia, cocina, lava la ropa y pasea al perro, ganando Q1,600 mensuales. Se siente agradecida porque su empleadora paga el alquiler y todos los servicios de la casa donde también crecieron los hijos de Angélica.
Considera que ha tenido suerte. Es presidenta de la junta directiva de Centracap, donde cumplió el logro de terminar la primaria.
Foto: Jasmin López.
No son trabajadoras domésticas
“Es un término que no las representa”, aclaró Zulma. “El término que nosotras utilizamos es trabajadora de casa particular, porque es una trabajadora que trabaja en una casa que no es la suya, y trabaja en una casa particular”.
La palabra “doméstico” o “doméstica” se deriva del latín domesticus, y significa “relativo a la casa”. Hace pensar en un objeto perteneciente al hogar, como los muebles y los electrodomésticos, o en un animal amansado para vivir allí. El lenguaje utilizado para referirse a las trabajadoras de casa particular es un reflejo revelador del trato que reciben de la sociedad y el Estado. Son para ellos poco más que brazos. Útiles, pero nunca personas.
Un estudio elaborado por Centracap con una muestra de 59 personas arrojó que el 30% de las trabajadoras de casa particular entrevistadas labora más de 13 horas diarias y un 55.20% no recibe ningún tipo de prestaciones laborales. La violación más común a sus derechos laborales es la falta de pago por su labor (34.80%), o un pago menor al acordado (30.40%).
Las agresiones sexuales y la discriminación son también violencias que se ejercen con frecuencia hacia las empleadas, sobre todo hacia las indígenas. Las integrantes de Centracap refirieron haber sido tocadas o acosadas por los empleadores o por hombres cercanos a la familia, encerradas en las casas o amenazadas con violencia física, como Margarita, quien refirió que “en más de tres oportunidades me dijeron que me iban a pegar si seguía contestando”.
Su experiencia al vivir en la ciudad ejemplifica también otro efecto que tiene el racismo sobre las mujeres indígenas: la pérdida de identidad.
“Fue muy drástico. Por eso es que la mayoría de nosotras pierde sus costumbres, su cultura, el traje, el idioma, todo eso pierde uno porque, aparte, en las casas, a muchos de los empleadores no les gusta que con su familiar de uno hable su idioma”, aseguró Margarita.
Otras trabajadoras (indígenas y mestizas) cuentan que es usual que en las casas se les prohíba utilizar los mismos platos, vasos y cubiertos que los empleadores, y se les obligue a comer en espacios separados, designados únicamente para ellas.
Centracap surgió en este contexto, impulsado en 1989 por una trabajadora social guatemalteca y una socióloga chilena. Sus primeras integrantes fueron empleadas de casa particular que se reunían en los parques, en sus escasos días libres, para compartir sus experiencias. Decidieron organizarse para transformar las precarias condiciones en que trabajaban y, en 1995, consiguieron personería jurídica y una sede.
En la actualidad, Centracap brinda acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica en la defensa de los derechos laborales, educación formal, capacitación en liderazgo, incidencia política y diversos oficios, como repostería, corte y confección, belleza y cosmetología.
Marta Xico. Foto: Jasmin López.
Marta: empleada de casa, lideresa y contadora
Para apoyar económicamente a su mamá y a sus, en ese entonces, cinco hermanitos, Marta América Xico empezó a trabajar en casas particulares desde los 12 años. En su primer trabajo, en la cabecera departamental de Chimaltenango, comenzó haciendo la limpieza y luego su empleadora le fue añadiendo decenas de tareas más, por el mismo sueldo: cocinar, hacer la despensa, cuidar el jardín y las mascotas, tortear. Muchas de estas tareas las aprendió a hacer allí mismo, debido a su corta edad. “Me enseñaron, pero siempre con violencia”, recordó.
Bodegas o cuartos húmedos sin ventanas, entre cachivaches, ratas y cucarachas, o en la cocina o la sala, sobre catres o colchonetas, son algunos de los lugares donde las empleadas de casa por mes (de planta) duermen.
A Marta le daban sábanas raídas, inservibles. Trabajaba desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y no le permitían asomarse a la puerta de la calle ni comer la comida que ella misma cocinaba. Quesadillas de frijol eran su alimento diario. Las únicas ocasiones en que podía comer algo diferente, relató, era cuando su mamá venía de su aldea en Patzún a visitarla: “Mi señora madre, si era tiempo de elotes, me llevaba elotes cocidos, guisquiles cocidos, me llevaba camote, me llevaba mis panes, y yo feliz”.
Durante los tres años que trabajó allí nunca tuvo descanso durante los fines de semana. “Una vez cada año me daba permiso para ir a ver a mi familia”, agregó. Aún así, consiguió seguir en la escuela, terminó el nivel básico y decidió estudiar contabilidad. A su empleadora no le gustó su iniciativa.
“Conforme yo fui escalando en mis estudios empecé a conocer mis derechos, entonces los empecé a exigir”, dijo. “A ella ya le caía mal, porque yo ya era mala, ya no era sumisa, ya no era obediente”, contó.
La empleadora, sus parientes y conocidos le decían que no iba a poder, que no era lo suficientemente inteligente para terminar una carrera relacionada con matemáticas. “Pero si sos mujer. Si yo siendo hombre no pude, ahora usted”, es lo que le decía uno de los hombres de su familia.
Marta no se dejó convencer. Mientras, trapeaba, limpiaba, cocinaba, y se dormía a medianoche haciendo helados, chocofresas y chocobananos en las casas y negocios de sus siguientes empleadores. No solo se graduó de contadora sino que, más adelante, también llegó a trabajar como profesora de matemáticas, contabilidad y física.
Sin embargo, nunca dejó de ser empleada de casa particular, aunque ahora trabaja por horas y no por mes. “No quiero ser esclava como fui antes”, explicó.
Actualmente, combina su trabajo limpiando casas con su participación en mesas y reuniones como vocal de Centracap, impulsando la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este establece derechos laborales y humanos básicos para quienes se dedican al trabajo doméstico, así como una serie de obligaciones para que sean garantizados por el Estado.
Marta no quiere alejarse de la realidad que aún viven miles de mujeres trabajadoras. “Tengo que sentir yo, tengo que visibilizar cómo están los hechos reales para poder decir: esto está sucediendo, esto sufrimos las trabajadoras”, declaró con la firmeza que la ha sacado adelante toda su vida. “Por eso es que yo no dejo de trabajar en casa particular, para poder no solo observar, sino saber la situación cómo está y cómo nos tratan”, agregó.