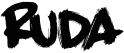Lecciones del pasado: el Paro Nacional de 2023 visto desde la alianza entre La Montaña y Los Altos en el siglo XIX
Por Diego Vásquez Monterroso*
Un mundo que cambia de repente: Guatemala, junio-septiembre de 2023
Hace un año Guatemala era un hervidero. Décadas de represión contrainsurgente y, en su faceta más extrema, de exterminio masivo, habían dado lugar a esperanzas de democracia que rápidamente se transformaron en desencanto ante la mutación de aquella contrainsurgencia en grupos dedicados al desmantelamiento del Estado, los negocios ilícitos y a la corrupción e impunidad generalizadas. El futuro, parecía entonces, continuaría esa misma espiral.
Sin embargo, entre junio y agosto de 2023 y en una ronda de dos elecciones, el Movimiento Semilla, progresista, ganó la elección presidencial. Fue algo que no se veía venir[1], y que, además, trastocó los planes de los que hasta entonces consideraban que las elecciones eran meros cambios de rostros sin transformar en lo más mínimo el sistema establecido. Para septiembre era claro que se buscaba que el recién electo binomio presidencial no asumiera en enero.
Desde la primera vuelta electoral, a finales de junio, eran evidentes una serie de movilizaciones, sobre todo en la capital de Guatemala, que reclamaban el reconocimiento de la victoria electoral de Semilla. Sin embargo, entre julio y septiembre una serie de movimientos de los grupos de poder (una pléyade variopinta de actores que incluyen al Ministerio Público (MP), parte de las cortes, parte de las élites económicas y una mayoría en el congreso), dejaron claro que no solo no iban a reconocerse los resultados electorales, sino que una de las opciones era un giro a un Estado abiertamente autoritario. Las movilizaciones hasta ese momento, herederas en sus métodos de aquellas antaño exitosas de 2015 -pero sin mayor impacto ocho años después- parecían incapaces de detener a la maquinaria de poder, afinada durante décadas.
Mientras tanto, algo sucedía en otros lugares. Las comunidades indígenas en Guatemala han construido su historia al margen y a pesar del Estado mismo, sea este el colonial español o el republicano guatemalteco. Algunas han tenido más éxito que otras en ese largo trayecto, y mientras algunas son conocidas por una larga tradición de resistencia frente a poderes externos, otras lo son por sus habilidades para negociar con aquellos. Algunos casos, como Momostenango, encarnan ambos.[2] Desde varios años antes, varias comunidades, incluyendo a las más fuertes, mejor organizadas y con mayor alcance territorial como San Miguel Totonicapán (los 48 Cantones), la Alcaldía Indígena de Sololá, y el Parlamento Xinka, habían platicado entre sí, junto a otras que se les fueron sumando, y que eventualmente crearon consensos entre ellas para acciones conjuntas o coordinadas frente a amenazas.[3]
Este tipo de organización comunitaria Maya y Xinka es poco o nada conocida por las comunidades ladinas, organizadas tradicionalmente (aunque con excepciones) alrededor de las estructuras estatales. Fueron precisamente esas comunidades de pueblos originarios las que, desde sus regiones, se organizaron e iniciaron formidables movilizaciones que paralizaron el país por un mes entero (todo octubre) junto a movimientos ladinos y urbanos, y mantuvieron en jaque al país (que estuvo paralizado parcialmente) hasta la exitosa asunción al poder del binomio de Semilla a mediados de enero. Fueron 106 días de resistencia que abrevaban de comunidades que históricamente, durante siglos, se han organizado de diferentes maneras para reproducir sus sociedades y defender sus derechos y propiedades. Al terminar los más de cien días de resistencia, estas comunidades han continuado con sus propios procesos, interactuando con el Estado y otros actores, siguiendo sus propias dinámicas como lo han hecho siempre.
A un año de aquellas (casi) inéditas movilizaciones masivas, es claro que mucho de lo que se imaginó en esos momentos no solo no se ha materializado, sino además está en riesgo. Mucho de toda esta vorágine que hemos vivido en el último año recuerda lo sucedido hace casi 200 años, en el ínterin entre la Rebelión de La Montaña, la creación del Estado de Los Altos, la victoria de Carrera y sus huestes en 1838, la disolución de la República Federal centroamericana, el fin del primer período liberal y la restitución de las Leyes de Indias, y la reintegración de Los Altos a Guatemala, con el masivo apoyo maya en la región. Los procesos posteriores a aquello tienen similares características a la Guatemala de 2024: un Estado débil, fragmentado y con élites a favor y en contra, actores regionales igualmente aliados u hostiles, y un apoyo popular al nuevo gobierno fundamentado en la esperanza de una transformación real de las condiciones del presente.
No es mi intención considerar aquello con el presente como una réplica exacta, lo que sería un claro anacronismo, sino pensar el presente desde aquella situación de hace dos siglos que es también un recordatorio de lo frágil que han sido el Estado de Guatemala y sus instituciones a lo largo de la historia, donde parece más un mero instrumento maleable a los poderosos del momento que un árbitro o guía de prosperidad y dignidad colectivas. Lo que actualmente vemos no es algo específico de Semilla ni de sus dirigentes y cuadros varios, sino también de la profundidad de las redes de impunidad que han dominado el país durante, en algunos casos, siglos. En pocas palabras: es tanto coyuntural como estructural. Y, en paralelo, las comunidades organizadas con sus propias propuestas de presentes y futuros.
Este pequeño texto analiza algunos de los paralelismos entre el primer Carrera y sus aliados y lo que ha sucedido este último año, que corona una década inusualmente inestable en la historia guatemalteca. Ejemplos de historia sincrónica y diacrónica que, salvando las obvias distancias, tienen mucho en común.
El pasado de los futuros posibles: Carrera y sus aliados entre 1837 y 1848
En 1840 Rafael Carrera, el caudillo mestizo popular, logró cimentar su poder cuando desmanteló dos veces el intento separatista del Estado de Los Altos. Apoyado por las élites criollas de la Nueva Guatemala, pero sobre todo por miles y miles de milicianos y comunidades del suroriente y del altiplano occidental del país, Carrera fulminó el primer experimento liberal y rehabilitó la legislación colonial que tutelaba, pero a la vez favorecía a las comunidades indígenas, aunque ya como parte de un Estado nacional en construcción.[4]
El primer experimento liberal había fracasado precisamente por su desconexión con una realidad compleja, contradictoria y plural, donde el consenso y los cambios lentos eran las verdaderas revoluciones, y no la mera imposición de proyectos inspirados en otras realidades.[5] Carrera, de origen popular (o «conservador-popular» como menciona Reeves en otra parte),[6] había construido primero una alianza con los pequeños y medianos propietarios de La Montaña (área ladina, Poqomam y Xinka al suroriente de la capital) que, herederos de una larga tradición miliciana, definieron buena parte de aquellas décadas de construcción del Estado nacional guatemalteco.
Junto a ellos estaban las comunidades mayas del altiplano occidental (también pequeños y medianos propietarios, un elemento clave de su éxito), verdaderos dinamos culturales, políticos y económicos de buena parte de la realidad del país,[7] pero históricamente excluidos y, bajo los liberales, directamente atacados. Todas estas fuerzas, a partir de 1838, reconstruyeron el orden colonial, pero guatemaltequizado, modernizado, nunca totalmente idéntico a aquella realidad colonial. La federación centroamericana estaba en sus horas finales, y la derrota de Los Altos y el caudillo liberal Morazán en los primeros meses de 1840 consolidaron este proyecto, llamado «conservador» pero en el fondo una versión indígena, de castas, popular, del pacto colonial con los Habsburgo y del primer liberalismo decimonónico.
Los siguientes años, sin embargo, no fueron fáciles: una serie de disputas políticas internas entre los bandos conservador y liberal, las rencillas entre Carrera y los demás cabecillas del movimiento, un Estado debilitado y el acoso de potencias extranjeras como Francia, Bélgica y el Reino Unido, así como las disputas con Honduras, El Salvador y México, fueron poco a poco desmantelando aquel primer impulso de futuro alternativo que por entonces se construía.[8] Además, se pasó de un temprano reconocimiento de la propiedad comunal indígena y su devolución (e incluso titulación), al acoso a comunidades y a unas Leyes de Indias republicanas que tenían la amenaza de desconocer los derechos de las comunidades Maya y Xinka. Muchos ladinos populares también se vieron utilizados o traicionados, y comenzaron a conspirar contra Carrera.[9]
Carrera no supo manejar esta situación. Después de años de rechazar el poder directo (porque el indirecto lo tenía al menos desde 1838) aceptó la Presidencia en 1844, llenándose de asesores que le ayudaran a finalmente establecer un Estado bien financiado, con leyes claras y fuertes. Aunque pareció funcionar en un principio, pronto naufragó. En medio de una crisis generalizada marchó al exilio en Chiapas, mientras desde Guatemala fue pronto declarado traidor. Sin embargo, sus enemigos no lograron estabilizar el país, y pronto Los Altos declaró (aunque por corto tiempo) su independencia de nuevo, y Chiquimula vivió independiente de facto durante algunos meses. Carrera regresó meses después (aclamado como el «caudillo adorado de los pueblos» por todo el altiplano) y, con la experiencia previa, mantuvo sus alianzas comunitarias hasta su muerte, como presidente vitalicio, en 1865.[10]
La historia pocas veces da segundas oportunidades. Carrera sí la tuvo, favorecido por el hecho de un Estado y enemigos debilitados, aunque beligerantes. También le favoreció su carisma y genio militar, y su extracción popular le garantizaba siempre un acceso a contextos comunitarios, donde solo algunos pocos de sus rivales lo tenían y comprendían su importancia. Hace dos siglos, además, el Estado y la nación misma estaban construyéndose, y las diferencias entre las élites criollas, y las castas e indígenas por el otro lado, no eran tan acusadas y seguían caminos de negociación diferentes a los de hoy. Algo idéntico a aquello sería imposible, su similitud con el presente no es de mero espejo (o burdo anacronismo), sino de escenarios y trayectorias generales.
Un presente de futuros abiertos: de octubre de 2023 a hoy
Durante los primeros días del Paro Nacional de 2023 se dieron tres hechos que, aunque importantes entonces, solo adquieren su verdadera importancia con el tiempo. Uno de ellos fue la imagen de una mujer mayor, Kaqchikel, exigiendo justicia a gritos, mientras estaba hincada en un camino rural del norte de Chimaltenango. En ese momento las fuerzas estatales reprimían a manifestantes en esa comunidad. La indignación, la «digna rabia» dirían los zapatistas chiapanecos, que expresó esa mujer pareció apuntalar la reacción comunitaria: rápidamente se reorganizaron y lograron sacar a los represores del lugar, en medio de gritos de júbilo.
En una época como la nuestra, donde podemos acceder a transmisiones en vivo de casi cualquier lugar del mundo, aquella imagen recorrió rápidamente las redes sociales y dio un impulso a las movilizaciones en un momento de extrema incertidumbre, cuando todo comenzaba apenas. Los hermanos Pacheco, K’iche’ de Totonicapán y con millones de seguidores en redes, fueron algunos entre muchos (como Miguel Babo y Edna Cuc) que a través de sus canales de difusión mantuvieron transmisiones y diferentes pronunciamientos a favor del paro. Junto a esto sucedía también la tensión en La Bethania, de la zona 7 de la capital (una colonia popular capitalina), donde un intento de desalojo del Estado terminó con las mismas fuerzas estatales cercadas por la organización barrial local, de larga data.
Y justo una de esas primeras noches, un camión del Ejército de Guatemala, al encontrar las carreteras principales cerradas, trató de entrar a San Miguel Totonicapán, el núcleo de Los 48 Cantones del pueblo K’iche’, por caminos secundarios, lo que provocó alarma colectiva, sobre todo por los antecedentes de la matanza a manos del ejército en la cumbre de Pa Rax K’im / Chwi’ Patan / Alaska, el 4 de octubre de 2012. Esta situación terminó con una movilización de miles de comunitarios en horas de la noche y madrugada en defensa de su territorio, cerrando los accesos a la comunidad y guiando a los militares a otros caminos.
Aquellas acciones, junto a la toma de la sede central del Ministerio Público, la llegada allí de líderes de La Bethania a ponerse a disposición de las autoridades indígenas, y a las marchas de ladinos de clase media-alta del oriente de la capital saludando su alianza con Los 48 Cantones y el Parlamento Xinka, marcaron un quiebre histórico que, aunque breve en su acción específica, tienen un profundo calado y, posiblemente, abrieron la posibilidad de futuros alternativos que hace un poco más de un año no existían siquiera. Cerca de allí, mezcladas con los condominios de clase alta en los altos de las Pinulas, varias aldeas antiguas, como Piedra Parada, El Pajón, Cristo Rey, Don Justo, se sumaron al paro cerrando la carretera Interamericana y sirviendo de enlace entre la capital y los Xinka al oriente y otros actores.[11]
Ese muro montañoso al oriente de la capital, con extensas planicies en su cima, ha sido históricamente el escenario de batallas entre Guatemala y otros países centroamericanos. En la época de Carrera eran comunes las batallas en «Canchón» o en «Arrazola»,[12] y su propia rebelión tenía uno de sus centros cerca de allí, en las montañas al oriente de la Hacienda Vieja o San José Pinula, y hacendados aliados allí mismo. No extraña entonces que allí se diera uno de los epicentros de las grandes movilizaciones populares durante 2023.
En un trabajo anterior, escrito mientras sucedía aquello,[13] señalé el paralelismo entre estas movilizaciones y las lideradas por Rafael Carrera y comunidades Maya, Xinka y ladinas entre 1837 y 1840, que transformaron el país durante décadas, y evitaron una destrucción comunitaria indígena que parecía inminente hasta 1836. Al igual que lo sucedido hace casi dos siglos, la masiva movilización entre octubre de 2023 y enero de 2024 logró cambiar una trayectoria histórica que, aunque impopular, parecía definitiva.
Un año después, creo que sigue existiendo un paralelismo con lo sucedido entre 1837 y 1840. Pero el paralelismo se aplica también con los años siguientes, aquellos donde Carrera erosionó sus alianzas intercomunitarias e interétnicas que, eventualmente, le obligó a irse al exilio y casi terminó con años de restauración comunitaria y social. Como expliqué arriba, aquello sucedió en parte por la inexperiencia e ingenuidad de Carrera, pero también por la misma situación estructural de un Estado en crisis, desfinanciado, y por la histórica desconfianza entre actores que, en pocos meses, se convirtieron en aliados.
Casi doscientos años después, nos encontramos en una situación parecida a aquella de la década de 1840: de repente, un futuro que parecía una inminente fatalidad, se trastocó (no sabemos qué tanto ni por cuánto tiempo, ya que estamos inmersos en él), y entramos a una dinámica donde múltiples futuros se abrieron de repente, en un arco que va desde lo casi imposible hasta lo más pragmático, o a la regresión a secas. Estos extremos, como lo ha demostrado la historia de este país, siempre corren el riesgo de demoler lo logrado hasta este momento.
La misma realidad compleja y contradictoria de Guatemala tiende a buscar los consensos, algo que los Maya y Xinka entendieron hace, literalmente, miles de años. Precisamente eso se erosiona hoy, en parte porque las brechas artificialmente construidas y reproducidas entre conocimiento técnico -de burócratas o, valga la redundancia, tecnócratas -, y conocimiento práctico comunitario, parecen estar en el fondo de buena parte de las limitaciones de este nuevo futuro.
El desconocimiento y cierta condescendencia hacia las comunidades y sus dinámicas y prácticas podría, eventualmente, quebrar la alianza surgida en 2023. Algunos gestos como acercamientos más empáticos y comprensivos entre agentes estatales y autoridades comunitarias (bastante honestos, valiosos y productivos, algo casi inédito en el país), así como nombramientos en puestos de gobierno de aliados en esas movilizaciones, quedan opacados y debilitados por la continuación de prejuicios intelectuales sobre la superioridad de los conocimientos técnicos occidentales versus la praxis y conocimientos comunitarios, muchísimo mejor adaptados a sus complejas realidades. Quizás sea parte del mismo desconocimiento, pero el momento precisa diálogo, consenso y aprendizaje, no mera reproducción de lo ya establecido.
*****
La apertura que se ha estado dando en este gobierno es algo pocas veces visto en la historia del país. Uno de esos pocos antecedentes fueron los gobiernos revolucionarios entre 1944 y 1954. Los revolucionarios, si bien quebraron con el orden finquero liberal, no eliminaron sus prejuicios racistas y de clase, que incluso continuaron guiando sus propios esfuerzos modernizantes à la mexicana.[14] La campesinización de las comunidades indígenas permitió tener una base social amplia que, sin embargo, al no fundamentarse en las propias comunidades y sus organizaciones, no pudo hacer frente a las crisis finales del período. Los revolucionarios de 1944 no tuvieron una segunda oportunidad como Carrera. Dudo que los actuales gobernantes, de llegar a fracasar, también la tengan.
Carrera y sus aliados tampoco fueron la excepción, y la restauración de las Leyes de Indias, si bien favorecían a las comunidades Maya y Xinka en general, no dejaban de ser paternalistas y reducían la agencia política indígena, remitiéndola a un ámbito local y regional, mientras la centralización estatal recaía en el caudillo. Sin embargo, Carrera fue muchísimo más hábil, y su origen popular (entre las tantas castas de entonces), posiblemente le proveyó de una perspectiva mucho más estratégica y empática con las comunidades aliadas, sabiendo reconocer que la agencia, la dignificación, y la autodeterminación eran elementos fundamentales no solo para ellas, sino para la misma sobrevivencia del proyecto colectivo.
Enseñanzas que, salvando las distancias, urge retomar ahora.
* Arqueólogo y candidato a doctor en Geografía por la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido. Académico Investigador I en el Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
[1] Marta Elena Casaús Arzú, «“No nos van a ver venir”. ¿Por qué el Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arévalo llegaron a la segunda vuelta? Interpretación sociológica en tres tiempos (Primer momento)». Plaza Pública, 6 de agosto de 2023. Disponible en: https://www.plazapublica.com.gt/content/no-nos-van-ver-venir-por-que-el-movimiento-semilla-y-su-candidato-bernardo-arevalo-llegaron
[2] Detallado en Robert M. Carmack, Rebels of highland Guatemala: the Quiché-Mayas of Momostenango (Norman: University of Oklahoma Press, 1995).
[3] Lourdes Álvarez Nájera, «El caudal sin fin de los xinkas». Ocote, publicado el 12 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.agenciaocote.com/blog/2024/03/12/el-caudal-sinfin-de-los-xinka-cronica-de-la-mas-reciente-de-sus-movilizaciones/
[4] Greg Grandin, La sangre de Guatemala: raza y nación en Quetzaltenango (1750-1954) (Guatemala y Antigua Guatemala: Editorial Universitaria y Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica CIRMA, 2007), 150-158.
[5] René Reeves, Ladinos con ladinos, indios con indios: tierra, trabajo, y conflicto étnico en la construcción de Guatemala (Guatemala: Editorial Universitaria, 2019), 13-14.
[6] Reeves, Ladinos con ladinos, indios con indios, 7.
[7] Sobre los más importantes de ellos, los K’iche’ occidentales, escribí en Diego Vásquez Monterroso, Heterarquía y amaq’: formas de organización social entre los K’iche’ occidentales (Guatemala: Universidad Rafael Landívar y Librería Sophos, 2023).
[8] Ralph Lee Woodward, Jr., Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871 (Guatemala y Antigua Guatemala: Universidad Rafael Landívar y Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica CIRMA, 2011 [1994]), 202; 212-216; Arturo Taracena Arriola, Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: Los Altos de Guatemala, de región a Estado (1740-1871) (Guatemala: Universidad Rafael Landívar y Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica CIRMA, 2011 [1997]), 348.
[9] Taracena Arriola, Invención criolla, 425-427.
[10] Un resumen de ese primer período convulso de Carrera está en Woodward, Rafael Carrera, 293-344.
[11] Álvarez Nájera, «El caudal sin fin».
[12] Woodward, Rafael Carrera, 108, 318-319.
[13] Diego Vásquez Monterroso, «Historia sincrónica: el paro nacional desde la historia de larga duración». Prensa Comunitaria, 17 de octubre de 2023. Disponible en: https://prensacomunitaria.org/2023/10/historia-sincronica-el-paro-nacional-desde-la-historia-de-larga-duracion/
[14] Edgar Esquit, Comunidad y Estado durante la Revolución: política comunal maya en la década de 1944-1954 (Guatemala: Tujaal Ediciones, 2019).