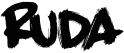106 días: Levantamiento indígena en defensa de una democracia que no los incluye
Foto: Cortesía
Por: Leonor Hurtado Paz y Paz
Hoy es día job’ No’j en el calendario sagrado Maya’, empiezo a escribir sobre el Levantamiento Indígena, hecho histórico en Guatemala, encabezado por las Autoridades Ancestrales Indígenas en defensa de la democracia. Job’, cinco, la fuerza de una mano me guía para escribir ideas que antes no había imaginado. El nawal No’j, como pájaro carpintero hace resonar la madera recordando la objetividad y disciplina que debo observar al responder a la invitación que me hizo Víctor José Vásquez Tzul -cuarta generación descendiente de Atanasio Tzul1 y presidente 2023 de la Alcaldía Indígena de San Cristóbal Totonicapán- en representación de las Autoridades Ancestrales Indígenas, de escribir la historia del Levantamiento Indígena en defensa de la democracia, como los protagonistas lo han denominado.
Después de la segunda vuelta de las elecciones generales en Guatemala, el 20 de agosto de 2023, con el triunfo del partido Movimiento Semilla que alcanzó el 61% de los votos, cuatro funcionarios gubernamentales realizaron las gestiones jurídicas para ejecutar un golpe de Estado. Ante esta amenaza, Siete Pueblos Indígenas ocuparon el frente del Ministerio Público para exigir la renuncia de esos funcionarios, defender su voto y la democracia. Los Siete Pueblos Indígenas lograron unir los deseos y la acción del campo y la ciudad, de la población indígena y ladina, creando un movimiento único, histórico e imparable.
Al principio teníamos una idea equivocada. Creímos que con dos o máximo con cinco días de resistencia frente al Ministerio Público lograríamos nuestros objetivos: la destitución de cuatro funcionarios gubernamentales corruptos y la defensa de la democracia. No pedíamos mucho, pero fueron 106 días lo que duró el Levantamiento Indígena. Si hubiera sabido que iba ser tan largo, tal vez no me atrevo. (Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde de la municipalidad Indígena de Sololá 2023, inició con estas palabras la entrevista que le hice en Sololá el 23 de enero de 2024, para comprender este hecho histórico).
Miles de personas se manifestaron a lo largo de 106 días. Representantes de los Pueblos Indígenas permanecieron frente al Ministerio Público, de día y de noche, hasta que el gobierno electo tomó posesión. Esta prolongada y masiva protesta requirió una organización extraordinaria. La solidaridad de la población trabajadora de la ciudad Capital se expresó organizando la Cocina Comunitaria para garantizar la alimentación de todos. La población de los diferentes barrios empezó a colaborar instalando un sistema de amplificación de sonido, toldos para que los manifestantes se protegieran de la lluvia y el sol e instalaron letrinas. Crearon las condiciones mínimas para que los Siete Pueblos Indígenas: 1) Junta de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, 2) Municipalidad Indígena de Sololá, 3) Alcaldía Indígena de San Cristóbal Totonicapán, 4) B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a’ (Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Nebaj), 5) Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, 6) Comunidades Aliadas de Chichicastenango y 7) Parlamento Xinca- que dirigieron la protesta y se mantuvieron en el lugar.
Fue un hecho histórico, algo totalmente nuevo. Anteriormente los Pueblos Indígenas se han organizado por comunidades o regiones y han manifestado haciendo demandas particulares, propias. Lo han hecho en contra de la minería, reclamando por el desconocimiento de la propiedad de su tierra, en defensa del agua o de su territorio. Pero nunca antes se habían movilizado defendiendo una condición nacional, la democracia y el respeto al voto.
Las Autoridades Ancestrales Indígenas de Siete Pueblos, representantes de ciudades, pueblos, cantones, aldeas y caseríos, con autoridad y prestigio local, nombradas o electas por sus comunidades para defender sus derechos, resguardar sus recursos naturales, vigilar el cumplimiento de las leyes y obligaciones, y velar por la vida armónica comunitaria, llegaron a la ciudad Capital de Guatemala como último recurso para ser atendidas por el gobierno central. Eran cientos de Autoridades con sus varas de autoridad y sus atuendos de múltiples colores, quienes se instalaron frente al Ministerio Público2 realizando una desobediencia civil. Eran tantas personas, que bloquearon la cuadra completa de la 15 Avenida, entre la 15 y 16 Calles de la zona 1. En el lado oeste de la Avenida está el edificio del Ministerio Público que ocupa toda la cuadra y está rodeado por una negra baranda metálica, del otro lado hay negocios y viviendas. Las Autoridades se instalaron en ese lugar para ser vistas y ser atendidas. A pesar de su llamativa presencia fueron ignoradas. En el lugar se percibía un ambiente festivo, con animada plática, expresiones de indignación y también de esperanza. Cientos de Autoridades compartían sus dudas, determinación y aspiraciones, había bullicio. Yo logré comprender poco, solo cuando hablaban en castilla. Estas Autoridades nunca fueron atendidas por los funcionarios del Ministerio Público, la fiscal general se negó a asistir a su oficina mientras duró el Levantamiento y el presidente de la República, Alejandro Giammattei, tardó doce días en acceder a hablar con los representantes máximos de los Siete Pueblos.
Con asombro los observadores nos preguntamos, ¿Qué motivó a los Pueblos Indígenas a resistir de esta manera? ¿Por qué defendieron una democracia que no los respeta? ¿Cómo se organizaron para mantener esta prolongada protesta? ¿Cómo se logró la coordinación de tantos Pueblos, con identidades, experiencias e intereses diferentes? ¿Por qué creyeron en su capacidad de triunfar, cuando generalmente son ignorados o reprimidos?
Para responder estas preguntas, el 16 de enero de 2024 empecé mi gira para visitar y entrevistar a las Autoridades Indígenas
La esfera pública es propia de las comunidades Indígenas y está protegida de la intromisión gubernamental. Es un espacio cultural que responde a sus principios y valores que ejercen responsablemente con diferentes formas de organización en cada Pueblo Indígena. De esta manera tienen la capacidad de protegerse de la corrupción gubernamental. También tienen capacidad de movilizarse, respondiendo a sus intereses y necesidades. El poder se ejerce desde abajo, las comunidades eligen a sus Autoridades y ellas están obligadas a representar y cumplir su determinación. Es esto lo que les da la potestad de actuar y de tener poder real. Estas condiciones de aislamientos han fortalecido su organización comunitaria, reforzado su identidad y capacidad de actuar como lo consideran justo y correcto. Esta era una primera explicación, pero para profundizar era indispensable conocer sus voces.
Desde la ciudad Capital me desplacé en esos autobuses característicos de Guatemala, grandes, viejos y ruidosos, adornados por dentro con calcomanías sugestivas y con luces por fuera. Con asientos móviles para que más gente quepa en cada fila, aunque lleven una nalga en el aire. Que se zarandean sin cesar y baten nuestras vísceras.
Víctor José Vásquez Tzul, utilizando WhatsApp, me facilitó los contactos y me presentó con cada una de las y los presidentes de las Alcaldías Indígenas y del Parlamento Xinca. Como magia tendió un puente, todas las personas a quienes visité me esperaban con una total disposición de compartir sus experiencias. Fue Víctor quien me había tendido la emboscada para que asumiera este compromiso, narrar el Levantamiento Indígena. El compromiso lo asumí el 9 de noviembre de 2023, cuando con el deseo de honrar la justa resistencia, presenté ante ellos frente al Ministerio Público, mi libro Utopía revolucionaria EL BUEN VIVIR motivación de la espiritualidad Maya’ y obsequié cien ejemplares.
Foto: Cortesía
Al día siguiente de la complicada toma de posesión del nuevo gobierno, inicié mi gira para visitar a las Autoridades de los Siete Pueblos Indígenas, protagonistas del Levantamiento. Después de casi cuatro horas en bus, parando frecuentemente para subir y bajar pasaje, llegué a Totonicapán. Conseguí hospedarme en un hotel sencillo junto a la carretera, poco antes de llegar a la ciudad. Al día siguiente me reuní con Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, presidente de 48 Cantones 2023, Autoridad Ancestral Indígena, reconocido líder comunitario. Luis, acompañado de su esposa llegaron al hotel. Luis es un hombre joven, sonriente, con una expresión dulce, llegó en mangas de camisa, mientras que yo sentía frío y estaba bastante abrigada. Luis es perito contador y ha cerrado el pensum de licenciatura en Ciencias jurídicas y sociales. Nos miramos a los ojos, nos abrazamos y sentí el dulce aroma de su loción. Sin hablar hicimos un compromiso de amor. Esta relación tan íntima me hizo sentir una profunda obligación de narrar fielmente el Levantamiento Indígena en defensa de la democracia y el orden constitucional, como han denominado las Autoridades Ancestrales Indígenas a su movilización.
Lidia Esperanza Tzunun Xuruc, esposa de Luis, lo acompañaba, lucía un huipil verde con bello bordado de flores y pájaros, y amamantaba a la más pequeña de sus cuatro hijos. Después de abrazar a Luis, abracé y besé a Lidia. Mirándonos con cierta picardía le dije, qué perfumado viene Luis. Ella sonrió y volteó a verlo. Luego dijo, «Yo lo conozco, así es como le gusta estar.» Siguió comentando Lidia, «Por eso antes de irse a la Capital, la madrugada del 2 de octubre del año pasado, le preparé su mochila con tres mudadas. Él dijo, ‘es mucha ropa’, eso pensó él, porque cuando ocuparon el Congreso fueron solo dos días lo que estuvieron en la Capital. ‘Llevátela’, insistí yo. ¡Qué! Si Luis tardó 37 días antes de regresar a la casa, vino a escondidas, solo estuvo esa noche aquí y de madrugada regresó a la Capital.»
Después de ese momento de maravillosa complicidad, empecé la entrevista. Agradecí que confiaran en mí y que me encomendaran escribir su historia. Agradecí que llegaran al hotel. El compromiso que asumí me ha permitido conocer a gente magnífica, admirar a una nueva generación de indígenas bien formada, consciente, reivindicando su identidad y ahora, defendiendo lo esencial de la vida nacional, la democracia.
Luis Pacheco inicia afirmando, «La determinación de actuar de la comunidad para hacer oír su voz, no inició con el plantón frente al Ministerio Público el 2 de octubre de 2023. No, todo tiene su historia. Empieza chiquita y va creciendo. Quien no conoce, cree que nació de un día para otro, o cuando se pudo ver, pero no es así. La movilización es como una semilla, se siembra con un propósito, se cuida y debajo de la tierra, sin que nadie la mire empieza a crecer, desarrolla lo principal, su raíz, que la va a sostener y que la va a alimentar.»
Inspirado por su propia experiencia Luis continúa:
«Todo se piensa una, dos y tres veces, y se platica en la comunidad. Las Autoridades escuchamos a la comunidad, lo que quiere y está dispuesta a hacer. Se consulta con los Principales, los que fueron antes Autoridades. Ellos recuerdan nuestra historia y nos ayudan a ver que somos grandes, que tenemos un propósito, que somos fuertes y capaces de actuar.»
Luis piensa que la determinación de manifestarse empezó en ellos, después de la masacre de Alaska en Totonicapán3, cometida por el ejército el 4 de octubre de 2012, siendo presidente el general Otto Pérez Molina4.
«Entonces asesinaron a nuestros ocho hermanos, hirieron a cuarenta más, ellos manifestaban en contra la modificación de la carrera de magisterio, contra el alza de precio en la energía eléctrica y se oponían a que reformaran la Constitución Nacional, porque afectarían negativamente a los Pueblos Indígenas. Después de eso, Autoridades de muchos Pueblos Indígenas nos visitaron para expresar su dolor y su solidaridad. Platicando supimos que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Sabemos que somos personas, ciudadanos, con derechos y obligaciones; somos indígenas, somos diferentes, pero tenemos que ser iguales ante la ley. Eso pensamos, eso dijimos. No es justo que nos maten y que ignoren nuestro sufrimiento. Todo es injusto para nosotros, la salud, la educación, los caminos, las oportunidades para vivir dignamente. El gobierno nos ignora, la gente mestiza nos discrimina, no reconocen que somos nosotros los que producimos los alimentos para todo el país.»
«Después de la primera vuelta electoral, la comunidad nos pidió a las Autoridades Ancestrales que habláramos con los dos candidatos ganadores. Los invitamos a una reunión por separado. Primero invitamos a la señora Sandra Torres, pero la señora ni siquiera nos respondió la invitación. Después invitamos a Bernardo Arévalo y él sí llegó con otras personas de su grupo de trabajo. Nosotros le explicamos la determinación de la comunidad de defender la democracia. Bernardo nos agradeció y dijo que él respeta la democracia y que estaba decidido a defenderla. Hablamos sin llegar a un acuerdo, porque solo buscábamos conocerlo. Él dijo que sí iba a tomar en cuenta a los Pueblos Indígenas.»
«En agosto, después de la segunda vuelta electoral, la comunidad nos lo exigió, pedir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general, y de otros funcionarios corruptos, los fiscales Rafael Curruchiche Cucul y Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, y del juez Fredy Raúl Orellana Letona porque ellos pretendían desconocer nuestro voto y violar la democracia. Después de pedir esa renuncia al presidente Giammattei, empezaron las amenazas, la persecución y la represión contra la población en Totonicapán. Hasta antimotines llegaron y querían impedir las reuniones que se hacían en el parque San Miguel en Totonicapán. Pero esa actitud represiva en lugar de intimidar y sembrar miedo en la gente, la enfureció y creció su deseo de actuar, y no dejaron que los antimotines entraran, ni reprimieran a la población, los obligaron a retirarse.»
«En los días siguientes, las Asambleas Comunitarias se reúnen. Los profesionales también analizan la situación, hacen propuestas y escriben memoriales y comunicados. Pero la comunidad no se conformó con eso, nos exigió actuar. No es suficiente hablar y entender lo que está pasando, sino que la comunidad como un todo exigió hacerse presente.»
«El 2 de septiembre en Asamblea General de Alcaldes Comunitarios decidimos expresar nuestras demandas ante el Ministerio Público. Lo primero que se llevó a la Capital fue un Comunicado exigiendo el respeto de la voluntad de los ciudadanos. Pero eso de nada sirvió. Entregamos el Comunicado, pero no tuvimos respuesta. Hubo otra Asamblea General, las Autoridades Ancestrales, ya no aguantábamos la presión de nuestras comunidades», afirma Luis. «La gente decía que si las Autoridades no actuaban ellos mismos lo iba a hacer, que todos iban a ir a la Capital a manifestarse. Eso nos dio miedo, porque sabemos que el gobierno reprime las manifestaciones. Entonces asumimos la responsabilidad de convocar a los Siete Pueblos Indígenas, con los que hemos trabajado juntos. Cuando estuvimos de acuerdo, hicimos una invitación general a participar en la movilización de Autoridades Indígenas a la ciudad Capital, para exigir el respeto a nuestros derechos. La noticia se regó ampliamente y hasta los medios de comunicación informaron. Así, el 26 de agosto hicimos una convocatoria general nacional, reunidos los Siete Pueblos Indígenas en el parque San Miguel de Totonicapán. Todos juntos decidimos presentarnos ante el Ministerio Público el 2 de octubre de 2023 con un nuevo Comunicado.»
«Las Autoridades Ancestrales Indígenas bajamos a la Capital preparadas para hacer unos tres a cinco días de resistencia. Pensamos que, con nuestra presencia durante ese tiempo, día y noche frente al Ministerio Público, lograríamos defender el voto ciudadano y la democracia», prosiguió Luis. «En el Comunicado que llevamos pedíamos dos cosas: la renuncia de los cuatro funcionarios corruptos que pretendían hace un golpe de Estado jurídico y el respeto de la democracia».
Luis afirma:
«Así empezó el Levantamiento y los Siete Pueblos Indígenas nos consolidamos como organización. 48 Cantones tiene una existencia histórica, desde hace cientos de años, eso ayuda a que tengamos poder de convocatoria. Nuestros cargos están vigentes por un año. Este servicio es ad honorem, es una gran responsabilidad que asumimos como un compromiso de servicio. Cada Cantón renueva a sus Autoridades anualmente. El conjunto de los 48 Cantones tiene como máxima autoridad un presidente y su Junta Directiva, que son las Autoridades Ancestrales. Mi cargo como presidente de 48 Cantones, fue durante el año 2023, pero yo seguí acompañando el Levantamiento hasta el 15 de enero de 2024, porque así me lo solicitaron.»
«De Totonicapán nos trasladamos a la Capital las Autoridades Ancestrales de los 48 Cantones. Ahí estaba la Alcaldía Indígena de Sololá y fueron llegando las Autoridades de los otros Pueblos Indígenas. Nuestra presencia fue reconocida por los medios de comunicación y llegaron muchos periodistas de diferentes medios a entrevistarnos», dice Luis. «Entre tanta pregunta y con la determinación de defender la democracia, yo les dije que realizábamos un paro nacional indefinido. Entonces, invitamos a toda la población a unirse. Insistí que, como era un paro nacional toda la gente debía participar. Invitamos a los cuatro Pueblos de nuestro país: Indígenas Maya, Mestizos, Xincas y Garífunas. Dijimos que el paro va a durar hasta conseguir los dos objetivos.»
«Toda la gente con la que nos reuníamos reconocía que se estaba viviendo un momento histórico, cuando los indios se levantan y reclaman por sus derechos.»- ¿Cómo prefieren ustedes que se les llame? Pregunté y Luis respondió, «Preferimos ser reconocidos como Pueblos Indígenas, porque somos la población autóctona. Me parece que Pueblos Originarios nos relaciona con la invasión, como pueblos descubiertos, con un sentido colonial.»
Seguí el recorrido por el Altiplano de Guatemala rumbo a San Cristóbal Totonicapán. Víctor Vásquez, Autoridad de San Cristóbal organizó una reunión con los presidentes 2023 y Autoridades de las Alcaldías Indígenas de San Francisco El Alto, San Andrés Xecul y San Cristóbal en el edificio de la cooperativa COOPYMER R.L.5 Participaron nueve Autoridades6, en el cuarto piso de un edificio sólido con amplias ventanas. Es una cooperativa indígena con solidez y desarrollo económico. Me impresionó la convicción con que cada uno de los participantes narró con entusiasmo la historia del Levantamiento desde su propia experiencia.
Ángel Efraín Sapón Pastor de San Cristóbal Totonicapán, es joven y tiene una estructura recia, mostrando cierta consternación expresó:
«Fue muy importante participar en el Levantamiento, porque nos hace entender mejor, no solo lo que pasa en el país, sino también lo que nos pasa en nuestras comunidades. Muchas veces queremos culpar a otros y hasta nos hacemos las víctimas. Pero de cierta forma nosotros somos culpables de la situación, porque no nos organizamos, porque no vigilamos a las autoridades, porque no hacemos auditorías. Por eso fue bueno participar, porque nuestra presencia obligó a que el gobierno de Giammattei se retirara y permitió que tomara posesión el nuevo gobierno. La historia es hermosa, porque los Pueblos Indígenas logramos defender nuestros derechos y los derechos de toda la población.»
Carlos Tzita de San Francisco El Alto, es joven, alto, usa lentes, se expresó con pena y con algo de vergüenza:
«Yo al principio no entendía por qué hacían tanto alboroto. Por qué querían que la población participara en los bloqueos de carretera y por qué íbamos a ir a la Capital. Pensé que de nada servía. Siempre nos han ignorado los del gobierno. Después de los primeros días, cuando veía la gran participación, y supimos que la Consuelo Porras y los otros funcionarios eran apoyados por el gobierno de Giammattei, me decepcioné. Pensé que los que nos habían convocado se habían equivocado. Fue poco a poco que yo fui entendiendo que, si queremos un cambio, nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que organizarnos y participar. Volví a nacer cuando me di cuenta de que tengo responsabilidad y que acepto el sacrificio y el peligro que implica participar. Cuando vi que con nuestra participación logramos lo que buscábamos.»
«El gobierno es un factor que hace que estemos bien o vivamos en la pobreza», continúa Carlos. «Entonces me di cuenta que debíamos defender al gobierno que habíamos elegido, porque por la historia sabemos que puede ser bueno. Yo soy de una familia campesina, nosotros somos el verdadero motor de la economía, pero vivimos mal por la explotación. Entonces si esto, que nos respeten, puede cambiar la situación, debemos apoyarlo. Esa fue mi idea y me siento orgulloso de haber participado en el Levantamiento frente al Ministerio Público. Esta historia tenemos que contarla mil veces, para que se entienda y la veamos como propia. Porque si logramos defender nuestro voto es porque los Pueblos Indígenas nos levantamos.»
Cruz Esteban Chiroy Cux, Autoridad de San Andrés Xecul, joven y sonriente, después de compartir su experiencia, ofreció presentarme con Gloria Santay, comadrona, quien empezó a organizar el abastecimiento de comida para las personas que hacían plantón en la carretera. Tenía muchos años de no ir a San Andrés Xecul, trabajé ahí durante tres años a partir de 1991, en un programa de educación para la salud, por ser Xecul el municipio con más baja cobertura de vacunación. El pueblo ha crecido mucho, su iglesia permanece amarilla, muy vistosa. El salón de usos múltiples, que muralizamos con los niños de la escuela primaria, ya no existe, ahora esa esquina es propiedad privada. Quién sabe qué sucedió.
Gloria Santay es muy amable al recibirme, tiene un huipil rosado, parcialmente cubierto con un suéter liviano. Quita de una silla su bordado y me lo muestra. ¡Es muy bello! Recuerdo que el bordado representa la creación, al centro el cuello con complejos rayos simboliza el sol, alrededor animales y plantas. Gloria tiene una tienda pequeña al frente de su casa. Cuando le pregunto: ¿Por qué participó preparando comida para quienes estaban en paro en la carretera? Ella afirmó:
«A mí me gusta actuar, hacer algo bueno para mi pueblo, siempre lo hago. Cuando nos enteramos de que querían violar nuestro voto, gente de Xecul participó en los plantones que se organizaron en La Morería y en Cuatro Caminos, bloqueando la carretera para defendernos. Eso lo hicieron durante más de 20 días. Nosotros tenemos dignidad, pero nos dejamos, dejamos que nos maltraten. Eso no es lo correcto y me di cuenta que era bueno hacer los paros.»
«La gente en los paros quería defender nuestro voto, estaba aguantando frío y lluvia, y también hambre, hacían un sacrificio. Desde el segundo día que ellos empezaron, se manifestó la solidaridad de la gente de Xecul. Rápido se regó que con tres amigas vecinas y con mi cuñada estábamos preparando comida para llevar a los del paro. Muchas personas querían aportar, pero yo dije que no quería recibir dinero, porque después se habla mal si una recibe dinero. Entonces por las redes sociales se pedían alimentos para preparar. Trajeron aquí a mi casa maíz, frijol, verduras, de todo trajeron. Así logramos preparar en las mañanas atol y las panaderías daban pan, también llevábamos almuerzo y en la noche un café y pan. La gente que estaba en el plantón estaba agradecida porque les llevamos comida. Yo me sentía apenada, porque no lográbamos dar comida a toda la gente que estaba en el plantón, eran cientos de personas. Pero a través de las redes sociales se empezó a conseguir más apoyo y de otras comunidades les llegaban a dejar comida también. Fue muy lindo y yo me sentía alegre.»
Finalmente, Gloria dijo:
«Yo soy comadrona y las comadronas merecemos ser respetadas. Los médicos y los hospitales tienen que valorar lo mucho que hacemos y debemos ser parte del equipo de atención. Yo no trabajo por dinero, se gana muy poco atendiendo, yo trabajo porque es mi vocación, es mi misión recibir a los niños y atender a las señoras. Yo sí espero que con el nuevo gobierno nos valoren a las comadronas y tengamos un pago del Ministerio por nuestro servicio, así como lo tienen las enfermeras.»
Después de varios días en el recorrido había visitado Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán y San Andrés Xecul. Estaba impresionada por los comprometidos testimonios, por la alegría y el orgullo con que cada quien narraba su participación en la resistencia. Sentí la convicción en la voz de cada persona entrevistada. Entusiasmada seguí la ruta hacia Chichicastenango atravesando montañas y bosques.
Llegué a Chichicastenango, era día de mercado, ventas por todas partes, fue difícil llegar al hotel donde había reservado una habitación. Me comuniqué con Juan Carlos Toj, presidente de las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango y Primer Alcalde Auxiliar del Cantón Chicuá Primero. Él comentó, «Lo más fácil va a ser que nosotros lleguemos al hotel donde usted está, yo organizo la reunión y la buscamos ahí.»
La reunión se hizo por la noche con la participación de nueve Autoridades7.» Juan inició explicando, «Nosotros somos las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, porque la Alcaldía Indígena ya no es representativa. La Junta Directiva tiene muchos años de estar en esos cargos y se apoderaron de la Alcaldía Indígena, negociaron con la Alcaldía oficial y ya no quisieron dejar ese puesto. Entre los indígenas también hay gente ambiciosa y tuvimos que organizarnos de otra forma para seguir con nuestra tradición. Nosotros agradecemos a 48 Cantones, porque nos dan el ejemplo y porque estaban atentos y nos llamaron a todos a defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Ellos son como nuestros hermanos mayores.»
Juan es un hombre maduro, con mucho orgullo portaba su vara de mando, con enfática voz afirma:
«Los gobiernos siempre nos han robado al Pueblo; como Autoridades Comunitarias de diferentes formas hemos tratado de impedirlo, pero no lo hemos logrado, porque el gobierno es un monstruo muy fuerte. Hasta una guerra hubo para que los Indígenas fuéramos respetados, pero después de eso han seguido los gobiernos que roban y no hacen justicia. Pero este último gobierno de Giammattei violó lo más sagrado, violó nuestra voluntad al no respetar nuestro voto. Eso ya no lo pudimos aguantar, porque participamos en las elecciones buscando un cambio y esa gente iba a hacer chanchullo. Entonces 48 Cantones hizo el llamado a resistir. Nos reunimos los Siete Pueblos Indígenas y decidimos hacernos presentes en la Capital frente al Ministerio Público, para defender nuestro voto. Nosotros reconocimos que es nuestra obligación pelear para que nos respeten y para defender la democracia. Eso es lo que nuestras comunidades nos exigen.»
«Ahora todos los Pueblos Indígenas estamos conscientes de que queremos un cambio. Siempre hemos sido ignorados, si hacen inversión en las carreteras, no es en las carreteras entre nuestras comunidades, lo mismo es con la educación y la salud. Si queremos un cambio, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que expresarnos con claridad, tenemos que decir lo que necesitamos y que es obligación del gobierno cumplir.»
Otra Autoridad, portando visiblemente su vara fue Ventura Conoz Macario, vicepresidente de las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango y presidente del Cantón Chicuá Segundo. Es un hombre maduro, con una estructura recia, él agregó:
«Esta participación de los Pueblos Indígenas es histórica, porque no peleamos por nosotros, sino que peleamos por la democracia, por defender nuestro voto y el de la mayoría de la gente. Peleamos porque queremos una vida digna. No queremos que los gobiernos sean corruptos y se roben todo. Si lo permitimos ¿qué va a quedar para las generaciones futuras? Nosotros tenemos que ser dignos y protegerlos a ellos también. Nosotros no peleamos por un partido, peleamos porque merecemos respeto y que se reconozca nuestro voto, que haya democracia. En Chichicastenango somos 92 Cantones y logramos ponernos de acuerdo todos, porque las Autoridades informamos a la población y logramos explicar, y ya estando de acuerdo como hermanos decidimos participar en la resistencia.»
Gaspar Cipriano Suar, Pro Secretario y presidente del Cantón Semeja Primero, un hombre maduro, también con su Vara de Autoridad en mano, señaló:
«Nosotros somos representantes, somos voceros de nuestra comunidad. Cada uno tiene la obligación de oír a su comunidad y respetar su voz. Hacer caso de lo que dicen, no pasar encima de su voluntad. Esa es la obligación de una Autoridad, y más de un presidente. Por eso no aceptamos que el gobierno de Giammattei tratara de pasar sobre nuestra voluntad, porque nuestra comunidad nos exige defenderla. Nosotros las Autoridades Indígenas solo obedecemos las órdenes de nuestra comunidad, porque para eso nos eligen y por eso aceptamos. Luis Pacheco supo ganarse la confianza, supo explicar, hizo reconocer la exigencia de las comunidades y así nos convencimos de que teníamos que actuar. Pacheco fue un guía que nos hizo creer en la fuerza que de verdad tenemos.»
Seguí la ruta hacia el norte en El Quiché. El viaje a Nebaj fue largo, más de tres horas, y cansado. El autobús atraviesa las montañas con una carretera que da vueltas incesantemente. Estas son las largas e incómodas rutas que sufre la gente del Pueblo cuando tiene que movilizarse, pensé. Valorar su dignidad y su determinación me daba fuerzas para seguir con entusiasmo en esta honrosa labor. En Nebaj me reuní con cuatro Autoridades de la Alcaldía Indígena8, en su oficina ubicada en el edificio municipal frente al parque central. Cada uno portaba su Vara con orgullo y determinación.
Foto: Cortesía
Feliciana Herrera Ceto, Primera alcaldesa Coordinadora de Nebaj, es la más joven de las Autoridades y la única mujer presente en el momento de la entrevista. Tiene gran presencia. Con su elegante traje destaca entre sus compañeros. Feliciana reconoció que:
«Fue muy importante lograr la unidad y la movilización de los Siete Pueblos Indígenas para defender nuestros derechos. No es fácil ponernos de acuerdo como Pueblos, porque cada uno tiene su propia forma de organización y su manera de actuar, también tenemos distintas necesidades y prioridades. Cada Pueblo ha tenido su propia historia, pero hubo respeto y así pudimos complementarnos. Logramos coordinarnos los Siete Pueblos Indígenas y hacer la presión necesaria para impedir el golpe de Estado que pretendían hacer los del gobierno anterior. Juntos somos fuertes y exigimos que respeten nuestra voluntad. Tenemos que valorar siempre la organización, porque actuar juntos y organizados es lo único que permite avanzar y es lo que nos permitirá lograr cambios verdaderos y útiles para los Pueblos Indígenas.»
«Nosotros, los Pueblos Indígenas, siempre estuvimos abiertos al diálogo, escuchamos, pero sabíamos que no íbamos a ceder. Nosotros estamos en lo justo y teníamos que defender la democracia. Cuando estuvimos en la Capital, también tuvimos que trabajar contra la difamación. Porque había alguna gente que solo escuchaban parte de nuestras declaraciones y decían las cosas como querían ellos. Por eso tenemos que seguir articulándonos y actuando de mutuo acuerdo, porque si no es así podemos confundirnos. La lucha de los Pueblos Indígenas ha sido histórica y ha logrado cambios importantes, eso lo saben los del gobierno de Giammattei, por eso están interesados en dividirnos», afirmó Feliciana.
Diego Santiago Ceto, miembro de la Alcaldía Indígena de Nebaj, es un hombre mayor, con fuerte presencia, lucía su elegante saco rojo característico de su etnia. Él considera que,
«Las maniobras de los funcionarios corruptos tratando de desconocer las elecciones rompieron el orden constitucional. Nosotros, las Autoridades Indígenas nos reunimos y reconocimos que las Varas van a mandar. La Vara la portamos las Autoridades Indígenas y representa el poder que tenemos, porque respondemos a la voluntad de nuestro Pueblo. La gente en la Capital no entiende esto. Cuando fuimos a reunirnos a la casa presidencial, nos dijeron ‘dejen aquí sus palitos’. Eso nos indignó, porque la Vara representa poder y responsabilidad, es una insignia de honor y de obligación. Por la dignidad que tenemos representando a nuestro Pueblo realizamos la lucha jurídica primero. Presentamos comunicados y otros escritos legales para que el gobierno respetara la ley que ellos mismos han hecho. Pero no nos escucharon. Llegamos al paro enfrente del Ministerio Público porque ya no encontramos otra salida, otra forma de que se dieran cuenta de que tienen la obligación de respetar la voluntad del Pueblo.»
Luego Diego valoró la experiencia vivida,
«Esos 106 días de resistencia fue un tiempo muy lindo, porque nos conocimos mejor, sentimos la solidaridad y nos dimos cuenta que juntos somos fuertes. Eso fue emocionante ver que tenemos fuerza. Teníamos que tomar acuerdos, teníamos que negociar entre nosotros, porque los Pueblos Indígenas no pensamos igual en todo. Cada uno tenía que argumentar lo que consideraba, para que lo que decidíamos fuera apoyado por todos. No siempre fue fácil ponernos de acuerdo, pero lo logramos y fue triste cuando tuvimos que despedirnos, cuando cada Pueblo regresó a donde vive. Pienso que lo más importante es que sabemos que somos hermanos y que somos capaces de trabajar juntos para defender los derechos de nuestros Pueblos.»
Después de esas significativas pláticas seguí mi recorrido en autobús, cruzando el bello paisaje. Visitando pueblos y ciudades que han crecido sin planificación y sin control. Observando que muchos han perdido su belleza y encanto, al estar sobre poblados, invadidos por el comercio y la publicidad de todo tipo, con incesante tráfico de buses, camiones, carros y motocicletas en las estrechas calles llenas de ventas.
Llegando al departamento de Sololá, me entrevisté con Luz Emilia Ulario Zavala, presidenta de la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán 2023, maestra con formación en desarrollo, trabajó 28 años como maestra de educación primaria y 12 años en PRODESSA9. Emilia es una mujer madura, expresiva, sonriente, que denota gran seguridad. Lee mucho y está muy bien informada, conoce la historia nacional. Ella explicó:
«La resistencia frente al Ministerio Público fue una acción a la que nos obligaron a llegar, porque las autoridades del gobierno de Giammattei se negaron a escucharnos. Nosotros empezamos por las vías legales, hicimos gestiones jurídicas, pero siempre fuimos ignorados.»
«Las medidas de hecho son más complejas, difíciles y nos obligan al Pueblo a invertir, a gastar dinero. Porque cada quien tiene que pagar su pasaje para ir a la Capital y tiene que cubrir su manutención y todo eso es caro. Por eso, ir a protestar a la Capital fue la última medida. Nos obligaron a ir para garantizar ser escuchados. Ya en la Capital buscamos comunicarnos con diferentes instituciones, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, diferentes cámaras económicas, el CACIF10, la Embajada de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Siempre explicando nuestra posición y haciendo notar la legalidad de nuestras demandas. Muchas reuniones tuvimos y muchas instituciones nos respaldaron e hicieron comunicados de apoyo a la resistencia de los Pueblos Indígenas.»
«También nos reunimos con los que manejan el poder económico en el país. En el CACIF las cámaras más recalcitrantes fueron la del Agro y la de Construcción. No quisieron reconocer que nuestra lucha es por la democracia. Nos dimos cuenta que los empresarios no tienen voluntad política, ni solvencia moral. Ellos son parte de la corrupción, ellos hacen sus grandes proyectos de desarrollo para ellos, sin hacer consultas con la población a la que dañan.», afirmó Emilia. «Porque ellos, los grandes empresarios, se creen los dueños de todo, no es posible hacerlos entender que los Pueblos Indígenas tenemos dignidad, derechos y la voluntad de hacernos respetar.»
Emilia señaló que,
«La solidaridad internacional se manifestó en apoyo a las Autoridades Indígenas. Organizaciones internacionales y religiosas nos invitaron a tres dirigentes, a Luis Pacheco, Misrahí Xoquic y a mí a hacer una visita a Europa, a Estocolmo y Ginebra, para informar lo que estaba sucediendo en Guatemala y sobre el Levantamiento Indígena. Solamente fuimos Misrahí y yo, Luis dijo que era mejor que él se quedara. Misrahí y yo fuimos muy bien recibidos en el Parlamento de la Unión Europea. Nos escucharon y nos creyeron, porque nosotros somos Autoridades de los Pueblos Indígenas. El Parlamento Europeo emitió una sanción en contra de Giammattei y sacaron un manifiesto respaldando el Levantamiento de los Pueblos Indígenas. Una semana estuvimos en esas gestiones y dando declaraciones, porque la gente de Europa y sus instituciones estaban interesadas. Nosotros creemos que esa visita que hicimos fue muy útil, porque protegió a toda la agente del Levantamiento, el gobierno de Giammattei sabía que había observancia internacional. Nosotros pedimos en Europa que se informara de nuestra visita, hasta que nosotros hubiéramos regresado a Guatemala, para garantizar que no nos negaran el derecho de entrada. Así lo hicieron, todo fue publicado cuando nosotros regresamos. Todo se logró resolver bien y se divulgaron las sanciones, los comunicados y la información de nuestra visita.»
En Sololá me reuní con Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde 2023 de la Municipalidad Indígena de Sololá, perito contador, tiene una especialización en Derecho de los Pueblos Indígenas. Misrahí es un hombre joven, recio, con una amable sonrisa. Al reunirnos en Sololá me sentí muy tranquila con él, nuestros corazones palpitaron juntos. No fue así cuando llegué frente al Ministerio Público en noviembre de 2023 para presentar mi libro. En ese momento su seriedad y frialdad me hizo sentir como intrusa dentro de las Autoridades Indígenas. Es conmovedor observar cómo el amor florece cuando reconocemos que nos unen los mismos intereses. Misrahí llegó a la reunión con su elegante saco de Sololá y su infaltable morral, con mucho afecto nos abrazamos.
Estaba agradecida, cuando él se mostró dispuesto a llegar donde yo estaba. Estaba cansada, ese día había caminado más de 5 km montaña arriba y montaña abajo, buscando a un Síndico Municipal, a quien no encontré. Mientras caminaba encontré a una pareja de personas mayores con enormes cargas. Reconozco los privilegios que tengo y siento la obligación de servir, de devolver al Pueblo todo lo que he recibido.
Después de abrazarnos Misrahí dijo:
«Yo estaba frente al Ministerio Público cuando usted llegó a pedir permiso para presentar su libro y nos entregó algunos ejemplares, la recuerdo bien, es bueno conocerla ahora, gracias.» No confesé mi sentimiento anterior, porque en ese momento sentía algo totalmente diferente, me sentía tranquila y feliz platicando con él, percibía su calidad humana.
Misrahí afirmó:
«La determinación de resistencia la llevo en la sangre, mi abuelo fue Autoridad Indígena, también fue alcalde de Cofradías, fue un hombre con mucha influencia y muy respetado, aún ahora lo recuerdan. Desde pequeño, con él, yo aprendí a defender nuestros derechos.»
«Las Autoridades Ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá después de varias reuniones y consultas nos pusimos de acuerdo y convocamos, nos unimos los Siete Pueblos Indígenas que ya hemos trabajado juntos en otras luchas. Nosotros fuimos los primeros en llegar el 2 de octubre de 2023 a la digna resistencia frente al Ministerio Público, era muy de madrugada. Entonces algo histórico ocurrió, logramos la unión verdadera de los Pueblos Kiche’ y K’aqchikel», afirma Misrahí. «Dos Pueblos que a lo largo de la historia se habían enfrentado, dos Pueblos que se habían acusado recíprocamente por no lograr la unidad para resistir la invasión colonial. En este momento histórico en defensa de la democracia alcanzamos también este cambio histórico, que es la lucha conjunta de los Pueblos K’iche’ y K’aqchikel.»
«Desde el primer día que permanecimos todo el día y la noche frente al Ministerio Público empezó la solidaridad de gente de la Capital. Primero los vecinos del barrio Gerona, llegaban a ofrecernos comida, también nos ofrecían el uso de sus baños, incluso nos permitían darnos un duchazo, nos daban mantas y suéteres para abrigarnos. Era visible como la solidaridad se fortalecía, llegaron a darnos comida los tres tiempos y también instalaron toldos para cubrirnos. El 6 de octubre la solidaridad de los capitalinos ya estaba bien organizada», dijo Misrahí.
«Aunque todo caminaba bien, sentimos miedo cuando el gobierno de Giammattei amenazó con desalojarnos y la Corte de Constitucionalidad dio la orden. Nos sentíamos entre la espada y la pared, porque, aunque somos más los Indígenas, el gobierno tiene las armas y no le importa matarnos, pero decidimos aguantar», señaló con orgullo. «Sentíamos miedo y la responsabilidad de proteger a nuestra gente, pero también sabíamos que si cedíamos íbamos a perder credibilidad y respeto. Si retrocedíamos, también desobedecíamos a nuestras comunidades y no lograríamos nuestros objetivos. Eso pesó más que el miedo. Nos quedamos y los del gobierno tal vez pensaron que no les convenía atacar, porque mucha gente estaba pendiente de lo que pasaba y también la opinión internacional nos favorecía. Entendían que nosotros habíamos agotado todas las acciones jurídicas y que además el Levantamiento Indígena era legal.»
«La reunión que tuvimos con el presidente Giammattei fue muy frustrante, él decía que quería dialogar, pero no nos dejaba hablar. Después nos llamó grupito, nos amenazó y dijo que, así como nosotros podíamos llenar plazas y bloquear carreteras, él también podía hacerlo», expresó Misrahí. «El presidente nada útil dijo ni hizo, pero nosotros mantuvimos la calma. Salimos contentos de casa presidencial después de la reunión. Nada se había logrado, pero él había tenido que recibirnos y escucharnos. Pero eso, al principio provocó desinformación, porque al vernos salir contentos, dijeron que habíamos negociado. Pero eso rápido se aclaró, porque nada cambió.»
«Cuando ya estábamos cansados de estar tanto tiempo viviendo en la calle, los Siete Pueblos Indígenas nos organizamos por turnos para garantizar la presencia continua de personas comprometidas frente al Ministerio Público. Cada Pueblo era responsable de cubrir un día de la semana para mantener la resistencia, así fue después del día veinte de resistencia. Las Autoridades de los Siete Pueblos Indígenas sí nos mantuvimos ahí todo el tiempo, porque fue un tiempo muy cargado, porque había que tomar decisiones, emitir comunicados y debíamos estar todos de acuerdo. Permanecíamos de día y de noche en el lugar, viviendo y durmiendo en la calle, o en los buses que contratábamos para movilizar a nuestra gente. Teníamos que estar ahí con nuestra gente, un grupo considerable de personas, expresando la resolución como lo habíamos declarado. Personalmente tuve el apoyo de una familia de Gerona que me permitía usar su baño y ducha», afirmó.
«Los grupos que llegaban a relevar a sus compañeros, llevaban agua, productos alimenticios y donaciones económicas que habían podido recaudar en sus propias comunidades. Para alimentar a cientos de personas durante tanto tiempo se requiere una fuerte inversión económica, una acertada organización y un inquebrantable compromiso de trabajo. La gente de la Cocina Comunitaria empezaba a trabajar desde bien temprano y terminaba tarde en la noche, después de lavar todo y dejar en orden. Todos los voluntarios de la Capital para apoyarnos se organizaron. También recibimos la ayuda de nuestros hermanos migrantes en el extranjero. Esa fue una ayuda significativa, dicen que fue el 80% de los gastos de la Cocina Comunitaria.»
«En todo el tiempo que estuvimos en el Levantamiento nos dimos cuenta que los canales de televisión 3, 7, 23 y Antigua, no informaban de la participación de los Pueblos Indígenas, quisieron invisibilizar nuestra resistencia», señala Misrahí. «También observamos que corrían rumores para dividirnos, o gente llegaba a informar que Pacheco había recibido dinero, que el Parlamento Xinca se iba a retirar, así daban mala información, mentiras de cada uno de los Pueblos Indígenas. Pero estas calumnias no lograron hacernos daño, al contrario, nos fortalecieron. Sabíamos que si otros pueblos nos miraban como ejemplo teníamos que resistir y ser dignos de la responsabilidad asumida. Nosotros dijimos que el Levantamiento lo empezamos Siente Pueblos Indígenas, pero durante la resistencia se sumaron muchos otros Pueblos Indígenas, llegaron de las Verapaces, de El Petén, de Izabal, de Escuintla. Todos los Pueblos Indígenas participaron y también organizaciones de la ciudad Capital.»
En ese ambiente de confianza me atreví a compartir mi experiencia y preguntar a Misrahí. Cuando estuve en noviembre, frente al Ministerio Público platiqué con un señor, Julián, originario de una aldea de Sololá. Al señor le pregunté, -¿Por qué está usted aquí? Su respuesta me desconcertó, «Porque si no vengo me cobran multa.» Seguí el diálogo, -¿Quién le cobra multa? «La Alcaldía Indígena», respondió Julián. Me llamaron y ahí concluyó la plática.
Luego pregunté a Misrahí, -¿Es cierto esto que la Alcaldía Indígena cobró multas? «Sí», dijo él.
«Todas las decisiones comunitarias se toman en Asamblea y toda la gente tiene la obligación de cumplir, porque se decidió con la participación de todos. Si alguien no cumple, tiene que pagar una multa, que fija la Alcaldía Indígena de esa comunidad. Eso sucede con todos los comités. Por ejemplo, si se acuerda que cada vecino va a trabajar 8 horas en la instalación de la tubería para el agua, quien no trabaja tiene que pagar la multa impuesta por la Alcaldía. Porque con ese dinero se paga el turno para que alguien haga ese trabajo necesario. Lo mismo es con la responsabilidad política. Porque no es justo que unos den su tiempo y su trabajo, y que otros no lo hagan. En la comunidad tenemos que ser parejos.» Comprendí y me maravilló el funcionamiento de la Alcaldía Indígena.
Regresamos al tema y Misrahí dijo:
«Al final nos dimos cuenta de que no logramos el primero objetivo, la renuncia de los cuatro funcionarios corruptos; pero sí alcanzamos el segundo objetivo, defender nuestro voto y la democracia. Los Siete Pueblos Indígenas reconocemos que logramos el objetivo más importante y que eso es lo que puede hacer un cambio en la historia de nuestro país. El Levantamiento Indígena fue un gran aprendizaje y también un honor ser dirigente. Aprendimos que solo si estamos unidos podemos lograr nuestros objetivos. También nos dimos cuenta que si estamos mal, nosotros tenemos responsabilidad de eso, porque tenemos la obligación y la capacidad de participar, de defender nuestros derechos y de cumplir con nuestras obligaciones. Sabemos que, si cumplimos con nuestros principios y valores, ganamos el respeto y podemos mejorar. El compromiso con nuestras comunidades nos hizo a las Autoridades Indígenas cumplir dignamente una responsabilidad importante.»
«Cuando entregué mi cargo como presidente de la Alcaldía Indígena de Sololá el 1 de enero de 2024, sentí un gran alivio. También me sentí orgulloso por lo que hicimos y logramos. Deseo que las nuevas generaciones se preparen para defender siempre sus derechos», señaló Misrahí. «Fue una experiencia muy fuerte, exigió sacrificio y sufrimiento, pero esta lucha valió la pena y confiamos que el presidente Arévalo cumpla con el Pueblo.»
En Panajachel me reuní con Nikté López Zavala, Ajk’ij y alcaldesa 2023 de su aldea en Santa Lucía Utatlán. Ella, como comadrona, participó en una reunión convocada por el Ministerio de Salud con el presidente Bernardo Arévalo y le ministro Oscar Cordón. Nikté es una mujer joven, expresiva y sonriente, que infunde confianza. Nikté comentó que,
«Durante el Levantamiento Indígena fui una compañía espiritual, haciendo ceremonias y orando para proteger a quienes defendían nuestros derechos. Fue un servicio con nuestra cosmovisión que es incluyente, porque todos somos iguales y merecemos respeto.»
Nikté recordó que,
«Durante el conflicto armado11, los Pueblos Indígenas tuvimos que esconder nuestras creencias y prácticas. Muchos años pasamos escondidos y mucha gente creyó que la espiritualidad Maya’ se había perdido, olvidado o que habían podido matarla. Pero los Pueblos Indígenas hemos sabido resistir, lo hemos hecho durante siglos. Nos vamos, pero regresamos, somos guardianes de nuestra cultura, nos escondemos y nos callamos, para poder seguir viviendo. Nuestras creencias se han transmitido de generación en generación y siguen vivas. Nos sentimos orgullosos de eso, eso nos da fortaleza y nos confiere mucha responsabilidad.»
«En silencio hemos luchado para resguardar nuestros conocimientos y nuestra forma propia de organización política, social, cultural y económica. Los del gobierno creyeron que con el miedo que ellos provocaron nos iban a callar, pero no fue así. Hemos podido sobrevivir con nuestra cultura. Nuestra cultura nos permitió sobrevivir y nosotros defendemos nuestra cultura para que sobreviva, nos necesitamos», dijo Nikté.
«Nos invadieron, pero nosotros los Pueblos Indígenas, no perdimos nuestro orgullo ni nuestra dignidad, ni nuestra forma de ser y de creer», afirmó Nikté. «Somos parte del universo, somos parte de la comunidad y cuando es oportuno nos expresamos para que puedan oírnos. Nuestra cultura es compleja, nuestra cultura está completa; no necesitamos más para entender el mundo, para organizarnos, para producir y ser felices. Nosotros mantenemos nuestras costumbres y nuestro idioma, porque son nuestros y así nos sentimos bien. Nuestro idioma nos permite decir las cosas con más profundidad y belleza. Nuestro idioma nos amarra con nuestra cultura, que siempre expresa su respeto por la vida. Por ejemplo, nosotros no decimos ‘fecundación’ como dicen en castilla, nosotros decimos sembrar al niño o sembrar al hijo. Porque es una acción que se hace con un propósito y es una acción sagrada. Estas son las ideas que nos alimentan.»
«Esta lucha, el Levantamiento Indígena me ha fortalecido mucho», señala Nikté. «Estar ahí, participar, conocer a tantos otros hermanos y hermanas que también viven su cultura y que dignamente saben resistir. Esta lucha fortaleció nuestra visión a largo plazo, la visión de fuerza que tenemos los Pueblos Indígenas. Porque percibí que mis Abuelos y mis Abuelas ya sabían de este Levantamiento, a través de la espiritualidad lo dijeron y nos han enseñado a tener paciencia, a orar y a reconocer cuándo debemos actuar. Ellas y ellos nos han preparado para que podamos defender nuestra tierra y todas sus maravillas, y el Levantamiento eso es lo que busca y nos ha fortalecido como Pueblos Indígenas. Agradezco haber vivido este momento, porque se vienen tiempos mejores, porque los Pueblos Indígenas vamos a participar como nos corresponde.»
Foto: Cortesía
Al concluir la visita a los pueblos ubicados en el occidente del país, me dirigí en la otra dirección, hacia el oriente para visitar Jalapa, uno de los departamentos donde se asienta el Pueblo Xinca12, también activo participante en el Levantamiento.
Aleisar Arana Morales (Huxi Hurak) presidente del Parlamento Xinca, un hombre mayor, alto y delgado, con tranquilidad y decisión afirmó:
«Los Xincas, junto con todos los Pueblos Indígenas estamos coordinados para defender nuestros derechos y protestar contra el abuso de las autoridades de gobierno. Nosotros le damos la bienvenida a la participación a todas las organizaciones y de todas las personas honestas, porque defendemos los intereses de todos y todos debemos participar.» En un paro que realizaron en El Boquerón, Cuilapa, Aleisar recalcó a los miembros de la Policía Nacional que se hicieron presentes, «Los invitamos a Ustedes a participar, porque Ustedes son parte del Pueblo de Guatemala y saben que defender nuestros derechos y defender la democracia es lo primero que nos corresponde hacer.»
«En el Levantamiento nacional el Pueblo Xinca estuvo presente los 106 días. Esta acción debemos reconocerla como la unión de todos los Pueblos, que buscan defender su país y que aspiran una vida mejor para todos. Tenemos que trabajar juntos para lograr lo que exigimos», señaló Aleisar.
Kelvin Jiménez, abogado Xinca, asesoró jurídicamente a los Siete Pueblos Indígenas en su justa lucha. Él señaló:
«Las Autoridades Indígenas han demostrado a Guatemala y al mundo, que como Autoridades tienen el respaldo de sus comunidades, que ejercen un servicio legítimo, que cumplen un mandato y que tienen la capacidad de resistir como lo anunciaron. Dijeron que harían un paro nacional indefinido y fueron capaces de sostenerlo hasta lograr lo que pedían, cuando asumió la presidencia el binomio electo. Lo lograron porque tienen el respaldo de sus comunidades y de sus organizaciones, que se expresan de distintas formas, como son los Consejos de alcaldes, de Ancianos, de Comadronas, de Cofrades, Juntas de Principales, de Guías Espirituales y otras organizaciones comunitarias, que son muchas, cada una con su estructura, sus funciones y sus Autoridades. Las Autoridades están íntegramente ligadas al servicio de su comunidad. Escuchan a su comunidad y hacen lo que ella les encomienda. Esa es su función y su dignidad.»
Regreso a las palabras de Luis Pacheco, la primera Autoridad Indígena que entrevisté en Totonicapán.
«Esta amplia movilización Indígena se fue transformando a lo largo de los 106 días que duró. Empezó como un plantón. Nos sembramos, nos instalamos frente al Ministerio Público, con la determinación de no movernos hasta que cumplieran con nuestras demandas. Presentamos comunicados y tuvimos reuniones con diferentes autoridades, sin avanzar. Con el paso de los primeros cinco días, que creímos que duraría el plantón para lograr nuestros objetivos, nuestra presencia se convirtió en una resistencia. Teníamos que resistir, teníamos que aguantar lluvia, frío, incertidumbre, temor, la lejanía de nuestras familias y el miedo a la represión. Teníamos que comer comida diferente a la de nuestras casas, no teníamos condiciones para sentirnos limpios y cómodos, la ropa que llevábamos ya estaba sucia. Teníamos que resistir el sufrimiento personal sin demostrarlo. Pasó más tiempo y la resistencia se convirtió en manifestación. Empezamos a manifestar nuestra convicción, nuestro compromiso y nuestra exigencia. Manifestamos nuestra dignidad y determinación de no dar ni un paso atrás. En la Capital muchas organizaciones se sumaron a la lucha, empezaron a manifestar, a ocupar tramos de carreteras, a realizar actividades en sus colonias. Manifestaban su indignación y también su solidaridad con nuestra presencia ante el Ministerio Público. Manifestaban su decisión de apoyar el cambio. Finalmente fue un levantamiento nacional. Lo llamamos Levantamiento por ser un alzamiento de protesta colectiva, con objetivos compartidos, que movió a toda la población trabajadora del país y nuestros hermanos migrantes que viven en el extranjero. Un levantamiento nacional que también consiguió el reconocimiento y la solidaridad internacional.»
«Arévalo, el presidente electo, reconoció la importancia de nuestro Levantamiento, él estaba de acuerdo con nosotros. Sin embargo, nosotros los Pueblos Indígenas no quisimos que él se presentara frente al Ministerio Público, para que no se confundiera nuestra lucha, para que no creyeran que lo defendíamos a él, nosotros estábamos defendiendo nuestros derechos y la democracia del país», afirma Luis categóricamente.
Conclusiones
Hoy Jun Keme, termino este escrito. Deseo cerrar la narración con la inspiración que el día me brinda. La fuerza jun es la unidad y se manifiesta vibrante. Uk’u’x Kaj, Uk’u’x Ulew, Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, son uno, son el eje de la vida, que nos contiene y orienta. La energía Keme encierra la grandeza y complejidad de la existencia. Con su ciclo en movimiento, natural y continuo nos compromete a hacer lo que nos corresponde, para poder regresar satisfechos y orgullosos a la energía del Universo, cuando corresponda.
Después de platicar con las Autoridades Indígenas y de realizar la investigación, vuelvo a las preguntas que hice al inicio. Ahora busco llegar a lo esencial del razonamiento de los Pueblos Indígenas sobre el Levantamiento, que protagonizaron en defensa de una democracia que no los incluía.
¿Qué motivó a los Pueblos Indígenas a resistir de esta manera?
Las maniobras golpistas provocaron en los Pueblos Indígenas profundos sentimientos de indignación. Se sintieron agredidos, sintieron que su voluntad era violada, con rabia se opusieron al robo de las elecciones. Percibieron que las autoridades gubernamentales no respetan su propia ley y que por intereses individualistas están dispuestas a violar el orden constitucional, irrespetando los derechos ciudadanos. Al experimentar este magno rechazo, las comunidades exigieron y presionaron a sus Autoridades Ancestrales Indígenas para que reclamaran. Las comunidades amenazaron a sus Autoridades, «Si no actúan, nosotras mismas, las comunidades, bajaremos a la Capital para manifestar y reclamar.» Las obligaron a actuar. El ejercicio del poder desde abajo en las comunidades Indígenas es respetado y es efectivo.
Cumpliendo su responsabilidad y para proteger a sus comunidades de la posible represión ejercida por el gobierno, se organizaron como Autoridades de Siete Pueblos Indígenas. Se aliaron para tener más fuerza, representatividad y protección. Como Autoridades Indígenas se manifestaron ante el Ministerio Público, declarando su Levantamiento indefinido.
Los Pueblos Indígenas saben que el Estado de Derecho no es para todos los ciudadanos. Los Pueblos Indígenas son privados del mismo, carecen de salud, educación, tierra para trabajar, empleo, vivienda, servicios básicos de agua y energía eléctrica. Estas condiciones agresivas e injustas legitiman la creciente consciencia y compromiso de Levantamiento para vivir dignamente.
Los Pueblos Indígenas conocen que tienen el derecho de vivir bien y contar con los servicios del Estado. Al mismo tiempo reconocen que, si esto no es una realidad, en parte es responsabilidad de ellos; porque su organización y su demanda no ha sido suficientemente fuertes para garantizar la defensa de sus derechos.
Las Autoridades no creyeron que su resistencia tendría que ser tan prolongada. Ante la negativa gubernamental decidieron mantenerse, porque tienen que reforzar la confianza de sus comunidades y resguardar su credibilidad. Al ser vistas como ejemplo, las Autoridades tenían que resistir con dignidad de acuerdo con la responsabilidad asumida. Es por eso que se mantuvieron 106 días, hasta que tomó posesión el gobierno electo.
¿Por qué defendieron una democracia que no los respeta?
Los Pueblos Indígenas tienen una práctica ancestral de democracia, es un compromiso comunitario vigente. La dignidad, la responsabilidad y el respeto son los valores que la alimentan. Por experiencia saben que la democracia garantiza el buen funcionamiento comunitario y de las instituciones, porque permite que la participación sea justa e inclusiva. Hace que todas las personas se sientan parte y eso las motiva a participar y a estar vigilantes para que haya una buena práctica. Esa es una convicción profunda que mueve la práctica comunitaria.
Los Pueblos Indígenas saben que se han desarrollado como Pueblos, económica, política y socialmente. Tienen más educación, más consciencia, más organización comunitaria y territorial, y saben que su práctica está sustentada por las leyes. Han demostrado su capacidad de participar, de hacer propuestas, de defender el derecho de ser escuchados, de exigir y participar en la democracia nacional. Esa es su experiencia y a través de su participación buscan que sea la práctica nacional.
Los Pueblos Indígenas saben que la desigualdad no va a ser eterna. Saben que han cambiado muchas condiciones y que ellos como Pueblos, por sí mismos y con su propio esfuerzo, se han consolidado para fortalecer su presencia y participación en el ámbito nacional, para transformar el funcionamiento del Estado, de los servicios públicos y hacer que el país sea de todos los ciudadanos.
¿Cómo se organizaron para mantener esta prolongada protesta?
Los Pueblos Indígenas tienen una amplia experiencia organizativa, están organizados para el funcionamiento comunitario y territorial. Se han expresado y manifestado en defensa de sus derechos. Se han informado y han resistido en contra de del capital transnacional que con voracidad ataca los recursos de sus territorios con proyectos mineros, de hidroeléctricas o de monocultivos.
En esta oportunidad, las comunidades Indígenas, desde la base, ejercieron presión sobre sus Autoridades, para que con su representación expresaran su determinación de defender su voto y la democracia nacional. Las comunidades organizadas apoyaron a sus Autoridades a lo largo del Levantamiento. Respaldaron a las familias de sus Autoridades en su comunidad y por turnos acompañaron físicamente a sus Autoridades frente al Ministerio Público, también se organizaron para costear el transporte a la Capital y para contribuir con la alimentación durante el Levantamiento.
Cada uno de los Siete Pueblos fue responsable de atender el Levantamiento y la seguridad en los alrededores, organizaron círculos de vigilancia para protegerse. Definieron la presencia de cada Pueblo frente al Ministerio Público un día por semana a lo largo del Levantamiento. Las máximas Autoridades de los Siete Pueblo tenían la obligación de estar presentes para resolver lo que fuera necesario, tomar las decisiones y expresar su voluntad en consenso.
La solidaridad de la población de la ciudad Capital y de todo el país se manifestó espontáneamente al inicio. A partir del sexto día del Levantamiento era un apoyo organizado y permanente. Instalaron una Cocina Comunitaria, que llegó a servir 10,000 comidas en un día. La provisión de los alimentos la dirigieron organizaciones de la Capital, fue también enriquecida por donaciones voluntarias de personas, comunidades ruarles y urbanas, y organizaciones de diferentes denominaciones, muchas de ellas anónimas. La población migrante, población indígena en su mayoría, identificada con sus hermanos en la resistencia, aportó el 80% del efectivo utilizado en la alimentación.
Se desarrollaron amplias redes de solidaridad para instalar toldos de protección, sistema de sonido, tarimas de protección, letrinas y suministro de agua potable y para la limpieza. Hubo abastecimiento de ponchos y ropa abrigada, montaje de eventos artísticos y musicales para recreación, información y concientización.
Los Pueblos crearon un ambiente festivo de hermandad y apoyo. Promovían el conocimiento entre los Pueblos y el intercambio de ideas. Se creó una familia de personas de diferentes Pueblos que se respetaron y aprendieron a quererse.
¿Cómo se logró la coordinación de tantos Pueblos, con identidades, experiencias e intereses diferentes?
Es indispensable valorar la importancia de los medios y las redes de comunicación social como elemento operativo. Los teléfonos celulares y los diferentes servicios de comunicación en redes posibilitaron y agilizaron la información, la documentación, la socialización de información convincente y la coordinación. El uso de esta tecnología por personas que saben quiénes son y qué quieren, potenció la participación de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas saben que son la mayoría de la población en Guatemala, saben que son ellos quienes producen los alimentos para todo el país. Conocen que antes de la invasión española ellos tenían su territorio, su propia forma de organización política, económica y social, y que desarrollaron una cultura que aporta a las ciencias y es valorada por todo el mundo. Este conocimiento les brinda legitimidad y seguridad para reivindicar su cultura, su forma de organización, de vida y sus propias demandas ante el Estado.
Otro elemento fundamental es que, a través de sus propias experiencias, los Pueblos Indígenas conocen la debilidad e ineficiencia del Estado. Han observado el mal uso del presupuesto, los robos que cometen los funcionarios públicos, la insensibilidad y negligencia del personal de las instituciones estatales y la continua discriminación contra ellos. También han observado que las medidas que proponen para resolver conflictos, como las mesas de diálogo, solamente son una táctica dilatoria y distractora que no resuelve, porque no existe la voluntad política ni la participación de los verdaderos responsables. Saben que funcionarios del gobierno son cómplices del narcotráfico y del crimen organizado, que desestabilizan la vida en el país y que usan como excusa para reprimir.
Su seguridad como Pueblos Indígenas con intereses y experiencias compartidas, les permitió unirse en todo lo que les es común, dejando a un lado sus diferencias. Reconocieron que las diferencias son elementos particulares y secundarios. Los une ser Pueblos Indígenas, reconocidos nacionalmente como tales, fortalecidos por su consciencia e historia, que respetan la democracia y que tienen el compromiso de defenderla.
¿Por qué creyeron en su capacidad de triunfar, cuando generalmente son ignorados o reprimidos?
Los Pueblos Indígenas conocen que todas sus demandas y movilizaciones han sido consideradas por el gobierno de turno como acciones negativas y delincuenciales. Durante siglos se han preparados para resistir este trato injusto y discriminatorio. Valoran que la justicia está por encima de la ley y se preparan para defenderla, para actuar como consideran justo, reforzando su propia dignidad y responsabilidad. Ellos consideran que, aunque ante los ojos de quien los reprime, el gobierno estaba ganando, no fue así; porque, aunque ellos no tengan armas, ni el poder, tienen poder en sus comunidades, se movilizaron los obligan a retroceder. Esto sucedió con los antimotines que el gobierno envió a Totonicapán durante el Levantamiento, también sucedió en la colonia Betania de la ciudad Capital. La población organizada no los dejó entrar y esa fuerza represiva tuvo que retroceder.
Su identidad, con una cultura regida por principios y valores que consideran sagrados, su fuerza como población mayoritaria, su capacidad de vivir con su propia forma de producción y de organización económica, política y social, y su experiencia de resistencia, vivida durante siglos, les dio la certeza en el triunfo del Levantamiento.
Como señaló Nikté, «Nos vamos, pero regresamos, somos guardianes de nuestra cultura, nos escondemos y nos callamos, para poder seguir viviendo. Nuestras creencias se han transmitido de generación en generación y siguen vivas. Nos sentimos orgullosos.»
La correlación de fuerzas ha cambiado en el país. Los Pueblos Indígenas han avanzado defendiendo sus recursos y alcanzado algunas victorias legales. Han reforzado su identidad, se han desarrollado integralmente y su presencia económica, política y social a nivel nacional es fuerte, su integridad moral se manifiesta y se percibe su presencia para transformar la sociedad.
El protagonismo de los Pueblos Indígena cambió a la sociedad guatemalteca. El Levantamiento Indígena garantizó el respeto al voto popular y gracias a ellos el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla13 asumió el poder ejecutivo de la República, el 15 de enero de 2024.
Empezó una nueva era histórica en Guatemala. Cambió su curso y los Pueblos Indígenas están presentes como nunca antes. Es importante que el nuevo plan de gobierno declare, «Denunciamos el racismo y la discriminación que, desde la ley, las instituciones y la cultura han negado a los pueblos mayas, xinka y garífuna la posibilidad de realizarse según su cosmovisión. Solo un Estado que universaliza bienes y servicios públicos desde una perspectiva de garantía de derechos puede luchar contra la exclusión14.» Los Pueblos Indígenas se desarrollan desde su propia concepción y práctica, están atentos y vigilan para que el servicio del Estado sea como corresponde.
Empezó una nueva era histórica y los Pueblos Indígenas ocupan el espacio que les corresponde para que Guatemala vuelva a florecer.
ANEXOS
Anexo 1 Contexto electoral
En Guatemala se realizaron las elecciones generales el domingo 25 de junio de 2023, esta fue la décima elección general realizada desde el retorno a la democracia en 1985. Participaron veintidós candidatos a la presidencia. Cuatro partidos políticos, habían sido rechazados de la contienda por el Registro del Tribunal Supremo Electoral, entre ellos el Movimiento para la Liberación de los Pueblos que postuló como candidata a Telma Cabrera, mujer indígena.
En las elecciones generales se eligen el presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso de la República, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. En la primera vuelta ninguno de los binomios presidenciales obtuvo mayoría absoluta, quedando al frente Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla.
Ante los inesperados resultados electorales de la primera vuelta, nueve partidos de derecha alegaron «irregularidades» y «fraude electoral» a favor de Arévalo15 y presentaron varios recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, retrasando la certificación de resultados y la adjudicación de cargos16. Después de revisar nuevamente las actas electorales y confirmar los resultados, se autorizó la segunda vuelta17. Posteriormente el Ministerio Público anunció que un juez había suspendido la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por supuesto caso de firmas falsas de afiliados para la formación del partido político18, lo que podría impedir su participación en la segunda vuelta. Un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad permitió su participación19. Se realizó la segunda vuelta electoral el 20 de agosto de 2023. El binomio del Movimiento Semilla integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera obtuvo el 61% de los votos20.
Después de la certificación del triunfo electoral se desarrolló una constante judicialización de las elecciones y el Ministerio Público investigó al Tribunal Supremo Electoral21 y públicamente solicitó que las elecciones fueran anuladas por considerar que tuvieron irregularidades administrativas.22 Ninguna de las maniobras jurídicas promovida por el «pacto de corruptos»23 para dar un golpe de Estado jurídico tuvo éxito y el 15 de enero a las 2am., después de un altercado en el Congreso de la República, tomó posesión el binomio presidencial electo. El presidente Giammattei no impuso la banda presidencial al nuevo mandatario.
En este contexto nacional los Siete Pueblos Indígenas llaman al Levantamaiento nacional indefinido para defender la democracia, su voto expresado en las urnas y los resultados de las elecciones. Fue un Levantamiento Indígena que no buscó defender a un partido político, ni a un candidato, sino que clamó por la renuncia de cuatro funcionarios corruptos, el respeto a la voluntad popular y el respeto de su dignidad expresada a través del voto.
Anexo 2 Consideraciones sobre la democracia en Guatemala
Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven cuatro Pueblos, Maya’, Mestizo, Xinca y Garífuna. Los Pueblos Indígenas y Garífuna sufren una situación de enorme desigualdad, marginación y exclusión, producto del racismo y la discriminación estructural. Hasta el momento no se han dado iniciativas estatales congruentes ni íntegras, para superar estas injustas características que atentan contra el pleno goce de sus derechos humanos.
Los Pueblos Indígenas son discriminados económica, política, social y culturalmente. La discriminación se manifiesta en la falta de respeto y vigencia de los derechos humanos, colocándolos en una situación de pobreza y pobreza extrema. Sufren desatención estatal en salud, educación y desarrollo integral, que incluye: la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, el acceso a la justicia, la participación en instancias de gobierno y toma de decisiones, la representación en medios de comunicación y en el debate público, la exclusión, marginación y discriminación en todas las esferas sociales.
El principal obstáculo para el respeto y garantía del derecho de propiedad de los Pueblos Indígenas es el desconocimiento del uso y ocupación histórica de los derechos colectivos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales. Otro obstáculo es el desarrollo sin planificación que hacen los desalojos forzados una práctica corriente para la expansión de producción de monocultivos, zonas de pastoreo, o la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura que los afectan directamente y que no son consultados como respalda la ley.
Esta injusta realidad proviene desde la colonización, cuando no se reconoció a los Pueblos Indígenas como personas íntegras, con alma, ni como sujetos colectivos de derecho; instaurando la desigualdad, la explotación, el racismo, la segregación y la discriminación económica, política y social como rector de la vida nacional.
Estas injustas condiciones determinan que el 75% de la población indígena es pobre. Únicamente el 22% de los estudiantes en la Universidad San Carlos de Guatemala, única universidad pública en todo el país, son indígenas.24 Solamente el 23.9% de los funcionarios públicos pertenecen a los Pueblos Indígenas y su rol es en puestos secundarios.25
Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado. En ese período se ejecutaron múltiples, sistemáticas y masivas violaciones de los derechos humanos. Hubo 200,000 víctimas de ejecuciones arbitrarias, masacres, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, detenciones ilegales, secuestros y otras graves violaciones a los derechos humanos. El 83% de las víctimas fueron personas de los Pueblos Indígenas.26
El Levantamiento Indígena de 2023 lo hicieron los Pueblos Indígenas en defensa de la democracia, de una democracia que jamás ha incluido, ni otorgado su lugar a los Pueblos Indígenas.
La democracia implica un gobierno representativo e inclusivo. El gobierno nacional no lo ha sido. A lo largo de la historia ningún alto funcionario de gobierno ha sido una persona Indígena. Ninguna institución del poder ejecutivo ha sido manejada por representantes de los Pueblos Indígenas y su participación directa ha sido nula. El poder legislativo tampoco ha sido manejado por los Pueblos Indígenas, siendo el 60% de la población nacional. En el Congreso de la República únicamente el 13% de los diputados se reconoce como indígena y los indígenas que participan no lo hacen aliados por su identidad étnica, sino que responden a los intereses del partido político al que pertenecen.27 En la democracia deliberativa todas las voces han de tener acceso al debate público y político, libertad que no existe en el Congreso. La participación y representación de los intereses de los Pueblos Indígenas en el sistema legislativo es casi nula.
Existen leyes que los protegen, pero estas no se aplican. La Constitución Política de la República reconoce el valor de las lenguas indígenas (art. 58) habla sobre la identidad cultural, se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres (art. 76); declaraciones que existen solo en el papel, porque la educación, la aplicación de la justicia y la salud, por ejemplo, no se realiza de manera bilingüe. Otro ejemplo es el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, el mismo fue ratificado por Guatemala en 1996, pero no existe una normativa ni legislación específica para su aplicación.
El poder judicial, encargado de impartir justicia conforme la Constitución de la República, no está presente, suficientemente cerca de las comunidades indígenas, ni es bilingüe, razones por las cuales la resolución de faltas, conflictos o delitos en estas comunidades es manejada por las Autoridades Ancestrales Indígenas. 28 La participación y representación política justa y equitativa de los Pueblos Indígenas en Guatemala es indispensable para tener una democracia inclusiva.











1 Atanasio Tzul, líder indígena del pueblo Maya K’iche’, dirigente del Levantamiento Indígena de Totonicapán en 1820. Luchó contra el alza de tributo al reino y derrotó al poder español de la localidad en ese momento. Impuso durante veintinueve días un gobierno indígena en la región.
2 El Ministerio Público es una institución autónoma, que promueve la persecución penal, investiga los delitos de acción pública buscando el cumplimiento de la ley, para lograr la aplicación de la justicia con ética y responsabilidad.
3https://www.plazapublica.com.gt/content/la-vida-de-aquellos-que-murieron-diez-anos-de-la-masacre-de-alaska-totonicapan
4 Otto Pérez Molina, fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (G2) del ejército entre 1991 y 1993. Presidente de la República de 2012 a 2015. En agosto de 2015, la Comisión Interamericana Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra él por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Fue condenado a 18 años de prisión. Guardó prisión hasta enero de 2024, fue liberado por Giammattei antes de abandonar el cargo como presidente de la República.
5 Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Para el Desarrollo Sostenible de la Pequeña y Mediana Empresa Rural, Responsabilidad Limitada.
6 Víctor José Vásquez Tzul, Francisco Danilo Álvarez Álvarez y Ángel Efraín Sapón Pastor, San de Cristóbal Totonicapán. Edwin Moisés Hernández Gómez, Pedro Efraín Toc Matul, José Pérez López, Juan Borromeo López González y Carlos Tzita de San Francisco El Alto. Cruz Esteban Chiroy Cux de San Andrés Xecul.
7 Autoridades de las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango presentes en la reunión: Juan Carlos Toj Toj, presidente y Primer Alcalde Auxiliar del Cantón Chicuá Primero; Ventura Conoz Macario, Vicepresidente y presidente del Cantón Chicuá Segundo; Tomás Saquic Panjoj, secretario y presidente del Cantón Chuabaj; Gaspar Cipriano Suar, Pro secretario y presidente del Cantón Semeja Primero; Tomás Macario Graue, tesorero y presidente del Cantón Chicuá Tercero; Tomás Buarcas Calel, vocal primero y Presidente del Cantón Camanigual; Iván Och Guarcas, vocal segundo y presidente del Cantón Chutzorop Segundo; Miguel Morales Mejía, vocal tercero y presidente del Cantón Río Camanigual.
8 Feliciana Herrera Ceto, Diego Santiago Ceto, Gabriel de Paz Pérez y Jacinto de Paz Solís, miembros de la Alcaldía Indígena de Nebaj, Kiche’.
9 PRODESSA, Proyecto de Desarrollo Santiago, es una asociación civil, sin fines de lucro, no partidista, intercultural, que apoya las luchas de las y los excluidos por establecer un mundo en el que las personas y los pueblos sostengan relaciones de equidad, justicia, solidaridad y vivan en armonía con la madre tierra.
10 CACIF, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras es la mayor organización privada que reúne a entidades gremiales, para impulsar la libre empresa, la propiedad privada e incidir en políticas públicas en su favor.
11 Conflicto armado, confrontación de 1960 a 1996 de sectores del Pueblo organizado contra el gobierno militar apoyado por la oligarquía nacional. De 1981 a 1983 el ejército cometió más de seiscientas masacres casi todas en áreas Indígenas.
12 La etnia Xinca habita en tres departamentos de Guatemala: Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. También hay población Xinca en El Salvador y Honduras. Su idioma Xinca, no tiene relación con los idiomas de origen Maya’.
13 Movimiento Semilla, partido político creado en 2016, es democrático y plural, busca potenciar un cambio radical, propiciando la transformación del Estado excluyente y discriminador en uno democrático y plural. Considera que los intereses de las personas -individuos y comunidades- están por encima de intereses económicos y burocráticos particulares. Busca responder a los intereses de los sectores más vulnerables y pobres con los de las clases medias, para darles una expresión política fuerte y unificadora. https://movimientosemilla.gt/quienes-somos/
14 Plan de Gobierno Movimiento Semilla 2024-2028.
15 https://www.tse.org.gt/images/op23/pp/BIENESTAR%20NACIONAL/BIENESTAR%20NACIONAL%20%20-%20PRESIDENTE%20Y%20VICEPRESIDENTE.pdf
16 https://elcomercio.pe/mundo/centroamerica/guatemala-por-que-la-corte-de-constitucionalidad-ordeno-suspender-la-oficializacion-de-los-resultados-de-las-elecciones-presidenciales-y-que-puede-pasar-ahora-sandra-torres-bernardo-arevalo-noticia/
17 https://www.prensalibre.com/guatemala/elecciones-generales-guatemala-2023/tse-oficializa-que-sandra-torres-y-bernardo-arevalo-disputaran-la-presidencia-en-segunda-vuelta-electoral-breaking/
18 https://www.prensalibre.com/ahora/guatemala/elecciones-generales-guatemala-2023/juzgado-ordena-la-suspension-de-la-personalidad-juridica-del-movimiento-semilla/
19 https://www.prensalibre.com/guatemala/elecciones-generales-guatemala-2023/cc-rechaza-apelacion-del-tse-en-contra-de-fallo-de-sala-que-no-otorgo-un-amparo-en-el-caso-semilla/
20 https://www.prensalibre.com/guatemala/elecciones-generales-guatemala-2023/arevalo-esta-victoria-es-del-pueblo-y-unidos-lucharemos-contra-la-corrupcion/
21 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-es-investigado-por-el-ministerio-publico-en-al-menos-13-casos-diferentes/
22 https://www.prensalibre.com/guatemala/elecciones-generales-guatemala-2023/mp-asegura-que-las-elecciones-deberian-de-anularse-por-supuestas-irregularidades-en-actas-de-votaciones-por-parte-del-tse-breaking/
23 Las cabezas visibles del denominado «pacto de corruptos» son la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche Cucul y Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, y el juez Fredy Raúl Orellana Letona. Incluye una red de poderes económicos, judiciales y políticos, con funcionarios políticos, militares, jueces y fiscales, empresarios y estructuras criminales que han cooptado el Estado. https://www.mugarikgabe.org/es/2023/10/31/los-pueblos-de-guatemala-reclaman-el-fin-del-pacto-de-corruptos/
24 https://ideipi.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/10/Boletin-Qatzij-No-14.pdf
25 https://www.plazapublica.com.gt/content/la-invisibilizacion-perenne-de-los-pueblos-indigenas-en-la-administracion-publica
26 https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
27 https://www.plazapublica.com.gt/content/indigenas-en-el-congreso-una-de-cal-y-otra-de-arena
28 https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/050211.PELAbulletin-es.pdf